el Rey que rabió
- Cochuchi
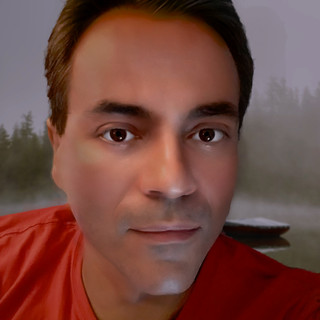
- 15 jun 2025
- 21 Min. de lectura
[Acto III – Última escena XVII de la "Obra de los Locos" de Félix Máximo López (1742-1821)]
LOCO 4º
……
El que me sé yo:
el Rey que rabió;

Determinadas opiniones sobre la “Obra de los Locos” han interpretado que pueda tener algún tinte antimonárquico. Pero lejos de toda realidad, pues la mayoría de las veces alude, como en el caso del siguiente apotegma que analizamos a continuación, a elementos alegóricos, expresivos o de sátira social, con la finalidad última de exposición cultural y artística, españolizante, utilizando varias veces elementos costumbristas/populares.
El origen del título proviene de la expresión proverbial “acordarse del rey que rabió por gachas (o sopas)”, que hace referencia a un personaje simbólico de la antigüedad, usado en la cultura popular para aludir a reyes olvidados o a situaciones absurdas y remotas. En este sentido, el “rey que rabió” es una figura que representa, de manera general y simbólica, a cualquier monarca desconectado de la realidad de su pueblo, víctima de su propio aislamiento y de la manipulación de sus consejeros.
El Diccionario de la Real Academia Española recoge la expresión "el Rey que rabió" como frase hecha, utilizada para referirse a algo muy antiguo o pasado, pero no la asocia a ningún rey real de España. La expresión "el Rey que rabió" es un refrán o frase proverbial que, según Sebastián de Covarrubias y Gonzalo Correas, se emplea para referirse a algo muy viejo o de tiempos remotos, especialmente cuando se habla de cosas pasadas o antiguas.
En obras como Los Sueños de Quevedo o El diablo cojuelo de Vélez de Guevara, el demonio actúa como narrador o guía (tal como ocurre parecido en esta última escena de la Obra de los Locos), permitiendo al autor una visión crítica, irónica y subversiva de la realidad. El diablo en estos textos es un recurso expresivo que otorga libertad para tratar temas escabrosos, exageraciones, equívocos y sátiras sociales, más que una alusión a cultos reales, sectas o personajes reales.
Ángel Iglesias Ovejero: “Figurillas populares del refranero antiguo”. <<Es así como dejan ver su mueca risible las figurillas del máximo rango social, en vagas reminiscencias de los reyes de burla: el rey Rodrigo o el rey Ramiro se igualan con el rey Perico o el rey que rabió (141).>>
· Rey Rodrigo: Es tradicionalmente considerado el último rey visigodo de Hispania, que reinó a comienzos del siglo VIII y cuya derrota en la batalla de Guadalete (711) simboliza el fin del reino visigodo y el inicio de la conquista islámica de la península.
· Rey Ramiro: Puede referirse a varios monarcas medievales españoles llamados Ramiro, siendo los más conocidos:
· Ramiro I de Asturias (reinó 842-850), hijo de Bermudo I y destacado en la historia asturiana.
· Ramiro I de Aragón (reinó 1035-1063), considerado el primer rey de Aragón y figura clave en la consolidación de este reino pirenaico.
· También existe Ramiro II de León (reinó 931-951), conocido por su papel en la Reconquista.
En el contexto de la frase, Ángel Iglesias utiliza estos nombres para representar a reyes históricos reales (Rodrigo, Ramiro) y los compara o iguala con figuras populares o literarias (como el "rey Perico" o "el rey que rabió"), sugiriendo que en el imaginario colectivo o popular todos acaban siendo personajes del folclore, la literatura o la tradición, independientemente de su relevancia histórica.
El rey Rodrigo es conocido en la tradición histórica y legendaria española por un episodio de gran frustración: la derrota en la batalla de Guadalete en el año 711, que marcó el fin del reino visigodo y el inicio de la invasión musulmana en la península ibérica. Esta derrota no solo supuso la pérdida de su reino, sino que, según la leyenda, estuvo precedida por traiciones internas y errores de gobierno, lo que incrementó el sentimiento de fracaso y frustración asociado a su figura.
En la cultura popular y en la literatura posterior, la caída de Rodrigo se ha interpretado como el resultado de su debilidad, errores personales y la traición de sus nobles, convirtiéndose en un símbolo de frustración y tragedia nacional. La imagen de Rodrigo como un rey derrotado y frustrado fue ampliamente conocida y transmitida por el pueblo a lo largo de los siglos.
Consuelo García Gallarín: +Deonomástica, eponimia y el problema de la referencia+. (UCM). << Los falsos epónimos nos acercan a las tradiciones discursivas compatibles con este tipo de nominalización, al mismo tiempo que se toma conciencia de la dinámica léxicogenética y también de los cambios formales que estos deónimos han experimentado. Ha de tenerse en cuenta la existencia de nombres de fraseología, es decir, nombres de personajes mencionados con familiaridad que suelen ser modelos mal definidos a través de proverbios y refranes, modalidades discursivas que no solo cumplen funciones de adoctrinamiento acerca de la sociedad y el medio natural que la rodea sino otras de recreo y divertimento, hasta el punto de considerarse la paremiología* un pasatiempo y a sus personajes el origen de voces humorísticas (Iglesias Ovejero 2015).
Nos hemos permitido introducir una larga cita de Cueto (1869, apud CORDE), porque ilustra la influencia de la tradición paremiológica en el léxico de origen onomástico:
Siguen á la dedicatoria treinta y dos décimas, Censuras burlescas de los sujetos más famosos del mundo, á saber: el Dios Mono; el Rey Perico; el Rey que rabió; Ticio y Sempronio; Merlín; el Pasquín de Roma; el Archipámpano de Sevilla; el Sastre del Campillo; Juan de Espera-en-Dios; el Alma de Garibay; el Otro; el Padre Manero; el Padre Gargallo; el Maestro de atar escobas; el Licenciado Ablanda-Bebas; el Estudiante Pío-Pío; la Madre Celestina; la Dueña Quintañona; Calainos; el Bobo de Coria; Agrages; el Colegio de los Doctrinos de Salamanca; los Sesmeros de su tierra; la Casa de locos de Valladolid; cuantos aran y cavan; Pedro-Grullo; Pedro-Botero; Pedro Urdemalas; Pedro Entre-ellas; Pedro por demás; Perico el de los Palotes; Petrus in cunctis. No se agotaba fácilmente la vena chancera de Villarroel. El afán de apurar las ideas la hacía degenerar en prolija y cansada (1869, Cueto, Leopoldo Augusto de, Bosquejo Histórico - crítico de la Poesía Castellana). >> [Leopoldo augusto de Cueto, Marqués de Valmar. Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII. ]
Existe al menos una referencia literaria que asocia a una persona concreta con "el Rey que rabió": el escritor Francisco de Quevedo. En sus obras y sátiras, Quevedo menciona a personajes históricos y literarios, entre ellos “el Rey que rabió”. En el portal dedicado a la vida y obra de Quevedo, se recoge que en algunos de sus textos aparecen “el Rey que rabió, el Rey Perico, Mateo Pico, y luego Chisgaravís o Pero...”, integrando a este personaje en una galería de figuras satíricas y alegóricas.
Por tanto, Quevedo es un ejemplo documentado de una persona concreta relacionada literariamente con “el Rey que rabió”, aunque en un contexto de sátira y crítica social más que como refrán o proverbio popular.
Francisco de Quevedo relaciona explícitamente a “el Rey que rabió” en su obra "Visita de los chistes", uno de sus célebres "Sueños". En este texto, Quevedo introduce al personaje con estas palabras:
"Yo soy, dixo, el Rey que rabió; y si no me conocéis, por lo menos no podéis dexar de acordaros de mí, porque sois los vivos tan endiablados, qué á todo decís que se acuerda del Rey que rabió; y en habiendo un paredón viejo, un muro caído, una gorra calva, un ferreruelo lampiño, un trabajo rancio, un vestido caduco, una mujer manida de años y rellena de siglos, luego decís que se acuerda del Rey que rabió...".
Por tanto, el texto concreto de Quevedo que recoge la relación con “el Rey que rabió” es "Visita de los chistes".
Quevedo utiliza la figura de “el Rey que rabió” en tono satírico y como arquetipo de lo viejo, caduco y pasado de moda, pero no se refiere explícitamente a un personaje histórico concreto en sus textos. En “Visita de los chistes”, el propio “Rey que rabió” se presenta como una figura a la que todo el mundo alude cuando habla de cosas antiguas o en ruinas, pero no se identifica con ningún monarca real por su nombre.
Algunos estudiosos han señalado que la expresión era un tópico popular ya en tiempos de Quevedo, usada para referirse a un pasado remoto o a situaciones ridículas y absurdas. No hay evidencia en los textos de Quevedo ni en los análisis literarios de que estuviera aludiendo de forma directa a un rey concreto de la historia de España o de otro país. Más bien, emplea la figura como símbolo literario y recurso humorístico, integrándola en una galería de personajes alegóricos y satíricos.
En resumen, Quevedo no asigna la expresión “el Rey que rabió” a una persona o personaje histórico específico, sino que la utiliza como figura literaria para satirizar lo anticuado y lo ridículo, dentro de su estilo burlesco y crítico.
La expresión “el rey que rabió” ya era un tópico proverbial en tiempos de Quevedo y, efectivamente, esto indica que su origen es anterior al Siglo de Oro. Diversas fuentes señalan que la frase acordarse del rey que rabió (por gachas) era empleada para aludir a una antigüedad remota o a situaciones ridículas y absurdas mucho antes de que Quevedo la popularizara en sus textos. El propio diccionario de la Real Academia Española la recoge como símbolo de antigüedad muy remota, y se cita junto a otras expresiones similares como “en tiempos de Maricastaña”, “del rey Perico” o “del rey Wamba”.
Quevedo, en obras como “Visita de los chistes” y “Sueño de la muerte”, recoge y satiriza este tópico, pero no lo inventa; simplemente lo utiliza porque ya formaba parte del acervo popular y literario de su época. Por tanto, el hecho o la leyenda que dio origen a la frase debe ser muy anterior a Quevedo, aunque no existe constancia documental de un suceso histórico concreto que la fundamente. Su fuerza como expresión reside, precisamente, en su carácter proverbial y en la transmisión oral, más que en un hecho real identificable.
Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la expresión aparece así: el rey Perico, o el rey que rabió, o el rey que rabió por gachas, o el rey que rabió por sopas.
1. locuciones sustantivas masculinas.
Personaje proverbial, símbolo de antigüedad muy remota.
En tiempo del rey Perico.
Acordarse del rey que rabió, o del rey que rabió por gachas.
Esta definición indica que “el rey que rabió” es un personaje proverbial utilizado como símbolo de algo muy antiguo.
La expresión “en tiempo del Rey Perico” puede referirse a un rey español llamado Pedro, y el monarca más probable es Pedro I de Castilla (1334-1369), conocido como “el Cruel” por sus detractores y “el Justiciero” por sus partidarios. Pedro I reinó entre 1350 y 1369 y fue una figura muy conocida y controvertida en la historia medieval de Castilla.
El diminutivo “Perico” es una forma coloquial de “Pedro” en español, por lo que “Rey Perico” se asocia popularmente a este monarca. La expresión proverbial “en tiempo del Rey Perico” se utiliza para aludir a una época muy antigua, y aunque no hay una prueba documental que vincule de manera exclusiva la frase a Pedro I de Castilla, es el candidato más lógico y reconocido entre los reyes españoles llamados Pedro.
No hay constancia de que otros reyes españoles llamados Pedro hayan tenido un impacto semejante en la cultura popular o el refranero. Por tanto, cuando se habla de “el tiempo del Rey Perico”, lo más probable es que se esté aludiendo, aunque de forma vaga y proverbial, a la época de Pedro I de Castilla.
No hay un rey español antiguo concreto históricamente documentado al que se le atribuya de forma real y directa que le gustaran las gachas. La expresión popular “el rey que rabió por gachas” es un dicho proverbial que simboliza antigüedad remota o situaciones absurdas, y no se basa en un hecho histórico concreto ni en un monarca identificado.
En el refranero y la tradición oral española, “el rey que rabió” y “el rey Perico” son personajes imaginarios o proverbiales usados para referirse a tiempos muy antiguos o cosas pasadas de moda. La frase “el rey que rabió por gachas” aparece en textos del Siglo de Oro, como en Quevedo, y se usa para expresar algo muy remoto o ridículo, pero no se vincula a un rey real conocido.
Por otro lado, en el refranero se encuentran expresiones como “A buena hora pidió el rey gachas”, que aluden a la gachas como un plato popular, pero sin identificar a un rey histórico concreto que las prefiriera.
### Origen y evolución del refrán
El dicho aparece en el "Vocabulario de refranes y frases proverbiales" de Gonzalo Correas (1571–1631), aunque se publicó póstumamente. En su obra, Correas menciona la variante "el rey que rabió y llevaba la manta arrastrando", sin proporcionar un contexto claro sobre su significado o origen.
Más tarde, en 1636, el licenciado Cosme Gómez de Tejada publicó un libro titulado León prodigioso, en el que relata la supuesta historia del rey que rabió. Sin embargo, no se ofrecen detalles específicos sobre la identidad de este rey, lo que sugiere que podría ser un personaje mítico o inventado.
En el siglo XVIII, el refrán se consolidó en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1737), que lo definió como una expresión para indicar algo muy antiguo. A lo largo de los años, variantes como "el rey Perico" o "el rey que rabió por gachas" han sido documentadas, pero el significado esencial se ha mantenido constante: referirse a tiempos remotos.
### Mención en la literatura
La expresión también aparece en la obra Las Carnestolendas de Calderón de la Barca, escrita en el siglo XVII. En esta obra, un personaje menciona al "Rey que rabió en España", lo que indica que la frase ya era conocida en la época.
### Conclusión
Aunque la identidad del "rey que rabió" sigue siendo incierta, la expresión ha perdurado en la lengua española como un símbolo de antigüedad. Su uso en la literatura y su inclusión en diccionarios históricos reflejan su arraigo en la cultura popular.
Sí, "el Rey que rabió por gachas" es una variante popular del dicho "el Rey que rabió", y ambas forman parte del folclore y los refraneros españoles antiguos. Esta versión más larga *añade un toque humorístico o irónico* al refrán, haciendo referencia a un rey que se enfermó o se volvió loco por comer gachas (o por desearlas y no tenerlas).
### Interpretación
"Rabiar por gachas"* da a entender que algo insignificante (como unas gachas, comida humilde) provocó un gran trastorno en alguien tan poderoso como un rey.
Por tanto, la frase sugiere una reacción exagerada o desmesurada ante algo trivial, o incluso se usa para **burlarse de personas que sufren por cosas sin importancia*.
### Usos similares
Otras variantes populares incluyen:
* "Eso pasó en tiempos del rey que rabió"
* "Desde el rey que rabió por gachas no se ha visto cosa igual"
Estas frases se usaban como fórmulas para hablar de cosas muy antiguas, extrañas o ridículas.
La identificación de las zahúrdas de Plutón como una especie de Pandemonio es una interpretación válida y tiene fundamento en el contexto literario y escénico de la ópera La Obra de los Locos de Félix Máximo López. En la última escena de la obra, los personajes fallecen y la acción se traslada al infierno, específicamente a las “zahúrdas de Plutón”, donde reina la confusión y se reúnen numerosos personajes que en vida tuvieron “distinguido papelón”. Plutón, identificado como el señor del inframundo, recibe a los recién llegados y les muestra a los habitantes de este lugar, entre los que se encuentran cocheros, mercaderes, montañeses, boticarios, barberos, y más, todos agrupados en sus respectivas "zahúrdas" o pocilgas.
El término “zahúrda” significa pocilga o chiquero, y en este contexto se utiliza de forma burlesca y satírica para representar el infierno como un lugar caótico y degradado, donde se congregan personajes de toda índole, en una especie de caricatura social. Esta visión recuerda al Pandemonio de Milton, entendido como el lugar donde se agrupan todos los demonios y reina el desorden y la confusión.
Por tanto, aunque en la ópera no se emplea el término “Pandemonio” de manera literal, las zahúrdas de Plutón cumplen una función análoga: son el escenario infernal donde se reúnen y conviven figuras que representan vicios, defectos y tipos sociales, bajo el dominio de Plutón, en un ambiente de caos y confusión.
El término pandemonio fue acuñado por John Milton en su poema épico El paraíso perdido (1667) para designar la capital del infierno, es decir, el palacio donde se reúnen todos los demonios.
En esta obra, Pandemonium es una ciudad infernal creada por Satanás que sirve como sede y lugar de reunión de todos los espíritus malignos o demonios, siendo la "capital imaginaria del reino infernal".
Por tanto, originalmente sí se refiere al palacio donde se congregan los demonios, aunque en el uso moderno la palabra se emplea para describir situaciones de gran caos, desorden o confusión.
## Sobre la tradición oral y las fuentes escritas
Muchas expresiones, refranes y proverbios han circulado durante siglos en la tradición oral antes de ser recogidos en escritos o en internet. De hecho, gran parte del acervo popular no está documentado formalmente o no aparece fácilmente en búsquedas digitales, especialmente si son regionalismos, variaciones locales o frases propias de contextos muy específicos (teatro, literatura popular, folclore).
## La frase “el que me sé yo, el Rey que rabió”
- Podría muy bien ser un refrán o dicho antiguo, o al menos una expresión popular que se transmitió oralmente y que fue incorporada en textos como el libreto de "Los Locos", de Félix Máximo López, o en otros contextos literarios y teatrales.
- La combinación de una fórmula coloquial (“el que me sé yo”) con un proverbio antiguo (“el Rey que rabió”) sugiere que pudo usarse para dar un matiz humorístico, irónico o enfático, propio de la tradición popular.
- Que no esté ampliamente documentada en fuentes académicas o digitales no implica que no haya existido o que no haya sido usada históricamente.
## Conclusión
La ausencia en fuentes digitales o repertorios no invalida la existencia ni el uso tradicional de la frase. Muchas expresiones populares sobreviven en la memoria colectiva, en documentos antiguos poco accesibles o en registros orales. Por eso, esta frase perfectamente podría ser un refrán o proverbio antiguo, o al menos una expresión popular con raíces en la tradición hispánica, aunque no esté ampliamente recogida en fuentes escritas conocidas.
La coincidencia en la acentuación de la última sílaba (rima aguda o consonante al final de los versos) es característica de muchos refranes, proverbios y pareados populares en español. Esta estructura rítmica y sonora facilita la memorización y la transmisión oral, lo que es fundamental en la tradición de los refranes.
### Ejemplos de refranes con rima y acentuación final
- A quien madruga, Dios le ayuda.
- En casa de herrero, cuchillo de palo.
- Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
Aunque no todos los refranes riman perfectamente, muchos sí presentan rima y acentuación coincidente en las sílabas finales, especialmente en las formas más antiguas y populares.
### Aplicación a “el que me sé yo, el Rey que rabió”
- yo y rabió comparten la terminación aguda y la rima, lo que le da musicalidad y facilita su recuerdo.
- Esta coincidencia refuerza la hipótesis de que la frase pudo haber tenido un uso proverbial o refranesco, aunque no esté ampliamente documentada.
### ¿Qué indica esto?
- La estructura rítmica y la rima son pistas de que la frase pudo circular oralmente como refrán, pareado o dicho popular.
- La musicalidad es un recurso típico de la sabiduría popular para facilitar la transmisión de generación en generación.
## Conclusión
La coincidencia en la acentuación y la rima final entre “el que me sé yo” y “el Rey que rabió” apoya la posibilidad de que la frase tenga origen o uso como refrán o dicho popular, aunque no esté ampliamente recogida en los repertorios escritos.
Encaja perfectamente con el espíritu lúdico, irónico y evasivo de muchas expresiones populares.
## Análisis de la interpretación
### Contexto conversacional
- Pregunta: ¿Quién está/anda ahí?
- Respuesta: El que me sé yo: el Rey que rabió.
### ¿Qué comunica esta respuesta?
1. Evasión simpática:
No se responde directamente a la pregunta, sino que se recurre a una fórmula que evita dar información concreta, usando el humor y el ingenio.
2. Juego de palabras y tradición oral:
Se combina una alusión personal (“el que me sé yo”) con una referencia proverbial (“el Rey que rabió”), creando un efecto cómico y misterioso.
3. Matiz de antigüedad y leyenda:
Al mencionar “el Rey que rabió”, se evoca algo antiguo, legendario o fuera de lo común, reforzando el tono enigmático y divertido.
4. Ritmo y musicalidad:
La rima y la acentuación final dan un aire de pareado o refrán, típico de respuestas ingeniosas en juegos de palabras, adivinanzas o diálogos teatrales.
### Uso tradicional
Este tipo de respuestas se encuentra en el folclore, los juegos infantiles, el teatro popular y la literatura costumbrista, donde se utilizan para sorprender, entretener o despistar al interlocutor.
## Resumen
“El que me sé yo: el Rey que rabió” funciona como una respuesta evasiva, humorística y con sabor popular a una pregunta directa.
Es un ejemplo claro de cómo el ingenio popular juega con la lengua y la tradición, y cómo las fórmulas rítmicas y proverbiales se emplean para dar respuestas inesperadas y memorables.
En la biografía de varios reyes españoles anteriores a 1815 se encuentran episodios de despecho, frustración o derrotas amargas por engaño o traición. Aunque esto ya se ha aclarado que no tiene nada que ver con dicha expresión, puede tener cierto interés.
Carlos IV (reinado 1788-1808): Carlos IV sufrió una enorme frustración y humillación al ser manipulado por su esposa, María Luisa de Parma, y por su favorito Manuel Godoy, quien llegó a ser la persona más influyente de la monarquía por encima de la nobleza y los partidos de la Corte. La situación de Carlos IV se agravó cuando, tras la invasión napoleónica y el Motín de Aranjuez (1808), fue obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando VII, solo para ver cómo ambos eran engañados y forzados por Napoleón a ceder la corona a José Bonaparte. Este episodio es uno de los mayores ejemplos de derrota amarga y traición en la historia de la monarquía española.
Carlos IV fue víctima de las intrigas de su propio hijo y de la presión popular, viéndose obligado a abdicar en circunstancias humillantes y posteriormente traicionado por Napoleón, quien no respetó los acuerdos y entregó la corona a su hermano.
Felipe V (reinado 1700-1746): Felipe V, el primer Borbón español, vivió episodios de profunda frustración y derrota, especialmente durante la Guerra de Sucesión Española. Aunque finalmente consolidó su dinastía en el trono, perdió importantes territorios europeos como consecuencia de la guerra y los tratados de paz. Además, sufrió crisis personales y escrúpulos de conciencia que lo llevaron a abdicar temporalmente en favor de su hijo Luis I, solo para verse obligado a retomar el trono tras la muerte prematura de este, lo que supuso una etapa de gran inestabilidad y angustia personal.
Felipe IV (reinado 1621-1665): Felipe IV experimentó varias derrotas amargas, como la pérdida de Portugal y la derrota en la Batalla de Rocroi (1643), que marcó el declive militar de España en Europa. Estas derrotas, sumadas a las revueltas internas y su vida personal llena de remordimientos, le causaron profundas frustraciones y sentimientos de fracaso como gobernante.
Estos ejemplos muestran que varios reyes españoles sufrieron episodios de despecho, frustración y derrotas amargas por engaño o traición antes de 1815.
Fernando VII. Aunque su reinado se extiende más allá de 1815, Fernando VII vivió episodios de humillación y traición desde sus primeros años de monarca. Fue protagonista del Motín de Aranjuez (1808), en el que su propio padre, Carlos IV, abdicó forzado por una revuelta popular instigada por los partidarios de Fernando y por intrigas palaciegas. Sin embargo, poco después, Fernando VII fue engañado y forzado por Napoleón a ceder la corona en las Abdicaciones de Bayona, quedando prisionero en Francia durante años mientras José Bonaparte ocupaba el trono español. Este doble juego de traiciones familiares y políticas marcó profundamente su biografía.
Carlos II. Aunque no aparece detallado en los resultados, es conocido que Carlos II, el último Austria, vivió una vida marcada por la frustración y el fracaso político. Fue manipulado por sus validos y cortesanos, y su reinado estuvo plagado de derrotas militares, crisis internas y el sentimiento de haber sido incapaz de asegurar la continuidad de la dinastía, lo que desembocó en la Guerra de Sucesión Española.
Conocido como "El Hechizado", fue el último monarca de la Casa de Austria en España. Su reinado se extendió desde 1665, cuando fue proclamado rey con apenas cuatro años, hasta su muerte en 1700. Debido a su frágil salud física y mental, su madre, Mariana de Austria, ejerció la regencia durante su infancia y buena parte de su juventud.
De entre los reyes mencionados, Carlos IV es probablemente quien pudo haber reaccionado con más rabia ante la frustración sufrida. Durante las abdicaciones de Bayona en 1808, Carlos IV fue forzado a renunciar a la Corona primero por la presión del Motín de Aranjuez y después por la intervención de Napoleón, quien lo manipuló y lo despojó definitivamente del trono.
En los testimonios de la época y en los relatos de la escena en Bayona, se describe a Carlos IV lanzando durísimos reproches a su hijo Fernando VII, a quien acusó de usurpador y conspirador, y mostrando una actitud de profundo despecho y enojo por la situación vivida y por la traición de su propio hijo. Su reacción fue especialmente airada y amarga, llegando incluso a repudiar a su pueblo por rebelarse y a exigir la devolución de la corona bajo amenaza, lo que evidencia un sentimiento de rabia ante la humillación y el engaño sufridos en los últimos días de su reinado.
Por tanto, Carlos IV destaca como el monarca que más abiertamente exteriorizó su rabia y frustración ante la pérdida del trono y las traiciones familiares y políticas que lo rodearon.
[En la zarzuela de Ruperto Chapí, estrenada en 1891, “El rey que rabió”, la palabra "Rey" no hace referencia a un monarca histórico concreto, sino que funciona como un personaje arquetípico y simbólico. El libreto, escrito por Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, utiliza al "Rey" como figura central de una sátira política y social, ambientada en un país imaginario que alude indirectamente a la España de la Restauración.
El "Rey" carece de nombre propio y representa más bien el poder, la autoridad y las debilidades de la monarquía y la clase dirigente de la época. A través de este personaje, la obra critica y parodia los estamentos sociales y políticos, especialmente la desconexión de los gobernantes respecto a la realidad de sus súbditos, así como la manipulación y el engaño de los consejeros y ministros.
En resumen, Chapí y los libretistas emplean la figura del "Rey" como símbolo universal del poder y como vehículo para la sátira y la crítica social, más que como retrato de un individuo real.]
En la realidad histórica, aunque existieron acusaciones de brujería, cultos prohibidos y supuestos pactos con el diablo -especialmente durante los siglos XVI y XVII, como muestran los procesos de la Inquisición y los relatos sobre aquelarres y misas negras, no hay constancia de la existencia de poderosas sectas satánicas organizadas como las que a veces sugiere la ficción televisiva.
La famosa serie de televisión "Águila Roja", ambientada en España alrededor del año 1660, durante el reinado de Felipe IV, en pleno Siglo de Oro español, utiliza el recurso narrativo de logias y sociedades secretas para crear suspense y dramatismo, reflejando el clima de superstición y miedo a lo oculto de la época, pero su retrato de sectas satánicas es una licencia creativa y no responde a hechos históricos comprobados.
Los aquelarres pintados por Goya pueden deberse a varios factores interrelacionados:
· Crítica social y denuncia de supersticiones: Goya utilizó la temática de brujas y aquelarres para criticar la ignorancia, el miedo y la superstición que dominaban la sociedad española de su época, así como para señalar el papel represivo de la Iglesia y la Inquisición. Sus pinturas no fomentan el temor a lo sobrenatural, sino que denuncian las creencias absurdas y los estigmas que especialmente recaían sobre las mujeres acusadas de brujería.
· Influencia de la estética romántica y lo sublime terrible: Los cuadros de aquelarres forman parte de una corriente artística que buscaba provocar inquietud y desasosiego en el espectador, recurriendo a escenas oscuras, nocturnas y grotescas, en sintonía con el prerromanticismo y el gusto por lo siniestro y lo irracional.
· Reflejo de creencias populares y procesos históricos: Goya se inspiró en las supersticiones y relatos populares, así como en episodios históricos como los procesos de brujería (por ejemplo, Zugarramurdi en 1610), para plasmar en sus obras los miedos colectivos y la persecución de supuestas brujas, que muchas veces eran mujeres marginadas socialmente.
· Encargo y contexto ilustrado: Algunas de estas obras fueron encargadas por los duques de Osuna, en un ambiente ilustrado donde el tema de la brujería estaba de actualidad y era objeto de reflexión crítica entre intelectuales de la época.
En resumen, los aquelarres de Goya combinan crítica social, denuncia de la superstición, exploración de lo siniestro y una mirada subversiva sobre la figura de la bruja, más que un interés por el satanismo real o la brujería como fenómeno literal.
Conclusión final
En dicha estrofa, los versos: “El que me sé yo” tiene rima perfecta o rima consonante con “el Rey que rabió”, lo que le proporciona al mismo tiempo una acentuación ideal para ser texto cantado. Como siempre hay un mensaje oculto en los versos y estrofas de López (vuelvo a repetir que son todo conjeturas mías, pues no hay ninguna prueba que consolide esta opinión, pero sí que casualmente coincide todo para sospecharlo), un mensaje en el cual López desvela la verdad del misterio -pues suelen ser misterios sin resolver de la historia-, aquí podría querer decir cuando se nombra a sí mismo, “yo” = Plutón (el diablo) que es quien narra estos versos, “el que me sé yo”, “yo” puede ser identificado con “el Rey que rabió”. “Rey que rabió” = al diablo.
La leyenda dice que este proverbio antiquísimo es de un Rey que gobernaba ajeno a los problemas de su pueblo. ¿De quién podría estar hablando? Parece que Pedro I “el cruel” es el mejor candidato, después de estudiar todas las posibilidades. Coincide con las otras conjeturas al desvelar algo que ocurrió hace muchísimos años, leyendas del pasado muy antiguo. ¿Pertenecía a alguna secta secreta, demoníaca o algo similar? Eso ya es mucho conjeturar, pero por algún tipo de razón podría ser que lo situase tan importante como para identificarlo con el mismísimo diablo, Plutón, Pedro Botero, un diablo que preside la cacerolada de personajes históricos en las Zahúrdas.
En un tema así habría mucha controversia internacional por adjudicarse tal posición hegemónica en el mundo. No creo que otros países tolerasen que fue (imagino que sigue porque el diablo tendría que ser inmortal) un español el que gobernara el reino/universo de las maldades/tinieblas, cuando muchos gozan de personajes históricos que se sabe que Santos no fueron precisamente. Claro que podría ser “Rey” cualquiera de otro país, pero como habla en español… Sin dejar de tener en cuenta que esta Obra es un absurdo, un tremendo Disparate de Locos…
¿Y qué sentido tiene que algunas personas tachen esta Obra de antimonárquica? Realmente, ni idea. Lo que sí tengo claro es que es una gran Obra de Arte.
_____________________________
(*) La paremiología es la disciplina que estudia los refranes, proverbios y otros enunciados breves y sentenciosos que transmiten conocimientos tradicionales, valores, normas culturales y enseñanzas basadas en la experiencia popular. Estos enunciados, conocidos como paremias, incluyen refranes, adagios, locuciones proverbiales, apotegmas, entre otros, y suelen estar fijados en el habla cotidiana como parte del acervo sociocultural de una comunidad.
La paremiología se ocupa de recopilar, analizar e interpretar estas expresiones, clasificándolas según criterios temáticos (morales, meteorológicos, supersticiosos, etc.) o según su origen (popular o culto). Además, existe la paremiología comparada, que estudia las semejanzas y diferencias entre refranes y proverbios de distintas lenguas y culturas.
Un especialista en este campo se denomina paremiólogo, y su labor es fundamental para entender cómo la sabiduría popular se transmite y se conserva a través de las generaciones.








Comentarios