Shannon vs Cobo en López
- Cochuchi
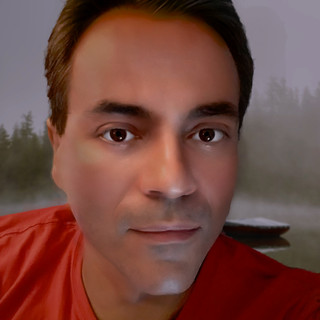
- 28 ago 2025
- 18 Min. de lectura
Actualizado: 29 ago 2025
6 Panguelinguas a 4 y Modulaciones orgánicas por los círculos de los tonos.
(Modernas ediciones críticas - Apéndice)
Comienzo aclarando que no conocía la edición de Shannon hasta después de realizar la mía, la cual basé exclusivamente en el documento manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, signatura: M/769-M/770
Los 6 Panguelinguas a 4 están compuestos todos en el modo dórico eclesiástico, que actualmente sería la tonalidad de Re Mayor.
Expongo una comparativa entre la edición de William R. Sahnnon expuesta en IMSLP.org (a modo gratuito), y la edición mía, Alberto Cobo, también a modo gratuito en los vídeos de Youtube de los 6 Panguelinguas a 4 que sincroniza con grabación en piano, y mi edición de pago, de carácter más profesional, en esta página web.
Respetando cualquier edición previa, y admitiendo que Shannon comprende en general las características habituales de una edición, diseño, respeto por las voces y la colocación de las plicas de las notas si son para arriba o para abajo, entro a detallar más la comparativa. No sin antes especular la posibilidad, y dados los avances tecnológicos, por la gran producción (2022 parece ser) que ha realizado Shannon de más de 500 piezas para órgano de López en dicha plataforma de IMSLP, y visto que no se encuentra informe o explicación de qué metodología ha empleado para estas ediciones, que pudiera haber utilizado algún programa de edición de los que ya algunas editoriales emplean, que digitalizan casi instantáneamente los manuscritos que cumplen una serie de requisitos para su legibilidad, como pueden ser estos, y luego el revisor les da un repaso.
1.- Shannon no respeta los agrupamientos de barrados escritos en los manuscritos, que desde el primer compás al último está plagado de ellos. ¿Por qué es esto importante? Los agrupamientos y des-agrupamientos, al no utilizar casi las ligaduras de fraseo, en López, y según mi experiencia de largos años, significan micro respiraciones, que pueden llevar la connotación de inicios de pequeños rubatos, lo cual proporciona mayor flexibilidad y, sobre todo una expresión y un significado muy diferente a simplemente tocar, por ejemplo, las corcheas seguidas sin más. A veces una repetición en López no es exactamente igual por la pequeña diferencia de separación de algún barrado, lo cual desenvuelve en una manera diferente de comunicación verbal, un pensamiento más elocuente o una manera de comunicar que altera el sentido a nivel casi imperceptible pero que en el cerebro humano puede llegar a cambiar el matiz del mensaje.
Muchas veces esto se traduce como un rodeo, vuelco sinusoidal que altera de alguna manera el tempo pero sin salir de él realmente, o sea, algo parecido a micro-rubatos. No lo considero como micro-respiraciones (lo cual podría ser más aplicado por ejemplo a Mozart), ya digo, después de mis largos años interpretando sus obras, sino micro-rubatos, o respiraciones mentales no físicamente sonoras que afectan al “cómo decir o explicar” el mensaje musical, cada célula, semifrases o frases.
¿Los escribió realmente López, o puede ser solo cosa de copista? Lo cierto que si fuera solo cosa de copista, se tomó mucho interés en hacerlos a través de toda su obra, y ya he tenido oportunidad de revisar muchos manuscritos con aparentes rasgos de diferente escritura (que vienen señalizados por Félix Máximo López). Esto ya da una pista. Pero además, para el intérprete, son pistas o señales muy significativas ya que de otra manera apenas habría datos para la ejecución de esta música tan particular, que el mero hecho de bajar las teclas, cosa que habiendo ya estudiado muchas de sus obras parece poco probable pues D. Félix Máximo era de los que dejan las cosas acabadas, o buscan el punto exacto de donde empieza y donde termina cada cosa. En otros posts hablo del mensaje oculto, ese mensaje que también alegaba Chopin “odio la música que no tiene significado oculto”, pues bien, a Chopin, sí, a Chopin también le pasaba lo mismo, hacía ese tipo de micro-rubatos con las agrupaciones de los barrados, además por supuesto de las ligaduras de fraseo (¡menuda combinación!).
- No indica cuando las alteraciones son de precaución la mayoría de las veces. Es decir, las alteraciones de precaución tienen que ir entre paréntesis (lo cual el intérprete reconoce inmediatamente que son de precaución por ello). Notas reales que fueron alteradas en compases previos y que cuando surgen de nuevo para que el ejecutante no las vuelva a realizar, las previene con esas alteraciones entre paréntesis. Shannon, a veces se las come, y están escritas en los manuscritos muchas (no todas), con el sentido de decir, cuidado que aquí es becuadro, o sostenido, o bemol, pues ya sé que antes puse otra cosa. Otras veces Shannon las escribe pero sin paréntesis, y esto es una redundancia en la escritura musical, si en un compás no se ha alterado previamente la nota a esa altura en concreto (o por motivos de armonía en otras alturas), la armadura de la tonalidad manda, o sea, las alteraciones que están escritas entre la clave y el compás.
Esto pasa por ejemplo en el Panguelingua 1, en el compás 6, la tercera corches de la voz superior, López “advierte” (sin paréntesis porque en aquella época esta convención no se utilizaba, se escribía la alteración otra vez sin más) que es sostenido el DO. Obviamente está sostenido en la armadura y no debería volver a señalizarlo, pero sin embargo, como el oído, aunque en el bajo también haya otro DO #, puede llevar a volver requerir el becuadro mostrado en el compás 4. Otro ejemplo lo encontramos en el compás 9 con el LA becuadro. Shannon lo puntualiza, es decir, lo escribe, pero hoy día eso sería una especie de errata porque si no hay nada indicado en la armadura, aunque en el compás anterior haya estado sostenido, el intérprete debe tocar el LA natural, por eso yo lo escribo entre paréntesis.
- Shannon respeta la exposición de estas piezas de órgano establecidas en dos pentagramas en los manuscritos, lo cual supone lo típico, para la mano derecha e izquierda. Sin embargo mi edición complementa con otro pentagrama más para el pedalero, la voz normalmente de notas más largas o mantenidas en el bajo, la traslado al pentagrama de abajo o pedalero, lo cual ofrece una edición más acorde a los parámetros actuales de la escritura para órgano. Interpreto que en la época de D. Félix, simplemente por facilitar la labor de no tener que escribir más pentagramas, lo cual podría suponer un alto esfuerzo al copista o al compositor, se intentaba plasmar –más si no existía una complicación grande por la dificultad- en el pentagrama de la mano izquierda. Creo que al despejar de esta manera la distribución se alcanza un más fácil acercamiento y visión que puede impulsar al lector a un acercamiento con mayor tranquilidad. También procuro que este pentagrama inferior no esté muy alejado, ya que lo permiten el que no haya barrados o notas con líneas adicionales que lo obstaculicen, del pentagrama de la mano izquierda, así la visión es más directa en conjunto.
- El respeto por la altura de las notas escritas en los manuscritos, refiriéndome a en qué pentagrama están escritos. Mientras Shannon no da importancia a esto, y puede colocar una nota en el pentagrama de arriba de la mano derecha cuando López lo escribe en el de debajo de la mano izquierda, realmente la nota que va a sonar es la misma, pero la ejecución que está proponiendo el compositor es diferente. Detalles sutiles sí, pero que al intérprete le evidencian de qué nivel o clase de compositor es con el que estamos trabajando. Por ejemplo en los compases 11, 30 y 34.
- En el compás 13 hay una gran separación entre las dos primeras semicorcheas, esto para una edición profesional es también una falta, de diseño. La edición profesional debe mirar por todos los detalles, porque un intérprete ve eso y en teoría, echa para atrás, pues parece una edición aficionada, pero que repercute en el nivel también del compositor que no mereció ni siquiera una edición profesional.
- En el compás 20, Shannon escribe la doble barra, que sí, está indicada en el manuscrito pero decide que es mejor interpretar esto, que en el manuscrito significa que hasta ahí termina el Da Capo anunciado al final de la pieza, como repetición de la exposición, para señalarlo simplemente y llegado el momento de volver a repetir dicha exposición, copiar de nuevo en su edición, lo cual alarga más la visión en conjunto. Considero que la presentación de López me parece más acertada y así lo expongo en mi edición, señalando lo que está escrito “D. C. sino al signo especial” y, llegado ahí en esa doble barra colocar ese signo que significa fin de la pieza. Esto reduce la partitura bastante, o sea, en mi edición cada Panguelingua son casi siempre dos hojas, e invita o brinda con mayor gentileza a su acercamiento al lector o intérprete, así como a su comprensión más accesible.
- Detalle especial es en el compás 31, donde López no indica nada y Shannon escribe un sostenido al SOL de la voz superior, que además camina sola, luego es muy notorio. El SOL lo interpreta como sensible de la dominante de la dominante, es decir, de quinto grado de la tonalidad, que podría tener sentido, pero es que López no escribe eso, no pone ninguna alteración, luego es un SOL natural. De hecho López juega constantemente en la pieza con el Sol natural o el sostenido, lo cual indica que hay una evidente preocupación en ello (como ya expliqué en otro post, esta teoría es precisamente la evolución de los modos eclesiásticos a las reglas del clasicismo), y si hubiera querido poner un SOL #, lo habría indicado claramente. La interpretación de Shannon la expone a conciencia pues en el siguiente compás escribe lo que sería un SOL becuadro de precaución (sin paréntesis), pero ya digo, ¿para qué, si no había sostenido (#) antes?
- Ya en el Panguelingua n. 2, aparte de ocurrir lo mencionado generalmente que he explicado antes (algo que sucede en todos los Panguelinguas), en el compás 66 para Shannon, 7 para mí, pues vuelvo a numerar los compases desde cero en cada Panguelingua, el estadounidense interpreta que la corchea inicial no tiene puntillo y por tanto las dos notas que siguen son semicorcheas, cuando en el manuscrito pone claramente el puntillo y el barrado de dos fusas siguientes.
- En el compás 19 para mí, mientras el 78 para Shannon, nos encontramos con que López escribe ahí, exclusivamente la clave de DO en cuarta línea, lo cual evita las líneas adicionales que expone Shannon por evitar cambiar de clave. El objetivo es ese sencillamente, ofrecer una visión más “accesible”, esclarecer, aunque parezca lo contrario porque hoy se piense que eso es complicar más ya que la mayoría de los músicos no utilizan la clave de Do en cuarta. Se supone que esa clave, sobre todo esa, era muy fácil para un organista de la Real Capilla, más fácil aún si no tiene líneas adicionales. Es por potenciar la estética de la partitura y porque se considera que las líneas adicionales complican más la lectura y por tanto ofrecen una visión menos asentada o trabajada.
- En el compás 86 para Shannon (27 para mí), comete otra errata de bulto poniendo un SOL becuadro la primera corchea de la tercera voz, cuando está escrito claramente un FA sostenido.
- Sobre la grafía, es decir, la colocación de las plicas de las agrupaciones de varias notas, que pueden estar a la izquierda o a la derecha de la cabeza de la nota, y por tanto esta colocación puede permitir situar la barra de diferente manera a la habitual (ver en mi edición del 2do. Panguelingua por ejemplo el compás 28), en la edición de Shannon no aparece ningún cambio de estereotipo de barrados, mientras que la mía intenta respetar al máximo también esta característica, la cual considero que aporta un dibujo diferente y por tanto una percepción de la idea musical más atractiva o peculiar, lo que ello a la hora de la interpretación se puede traducir en intenciones diferentes que guardan mensajes distintos que si no se hubiera ahí diferenciado nada.
- En el Panguelingua n. 3 nos encontramos más de lo mismo expuesto anteriormente, agrupaciones, alturas en diferentes pentagramas, etc. En el compás 116, Shannon no ve el silencio de corchea que está escrito y que completa después de la blanca del principio la voz superior.
- En el compás 2 del Panguelingua 4, Shannon no cuida las ligaduras y da la sensación que se le escapan como ocurre en las partituras automáticas de los Midis. Así las dos negras sincopadas de la voz intermedia las traduce en dos corcheas cada una, ligadas con ligaduras poco cuidadas estéticamente para una edición que se precie. Mientras la ligadura del bajo engarza casi desde el puntillo y no está correctamente trazada la curva (la cual en teoría tendría que ser similar por ambos extremos).
- En el compás 154, escribe lo que está en el manuscrito sin dar importancia a que la ligadura que precede del DO becuadro habría que volver a señalizar el becuadro en dicho compás pues está sostenido en la armadura. Se sobreentiende que ese DO si está ligado tendría que ser becuadro otra vez, pero la forma de escribirlo correctamente hoy día es volviendo a señalizar esa alteración ya que es otro compás diferente. Además, la ligadura que une el extremo de esa corchea se nota que la ha dejado por defecto lo que ha salido con el programa, sin darle algún repaso para perfilarla más adecuadamente.
- En el compás 7, 156 para Shannon, se nota que no ha revisado la partitura, cosa que es imprescindible hacer para las ediciones, y típico de las prisas en copiar partituras de manuscritos, pues se ha olvidado de escribir la voz segunda de la mano derecha. También en el compás siguiente se come literalmente dicha segunda voz, que tiene su relevancia musical al quedar en la última corchea prácticamente sonando sola. En el compás 159 no copia literalmente lo que López escribe, que es el perfilar claramente las cuatro voces, y agrupa con las plicas de dos en dos, que sí, son las notas correctas, pero es una copia sin el esfuerzo en dibujar claramente esas cuatro líneas de voces que López expone con maestría. Lo mismo pasa en el compás 160. En el compás 161, una blanca escrita por López en la tercera voz, pasa a convertirse en dos negra ligadas (que sí, es la misma duración pero estéticamente más feo) de tal manera que la segunda negra se fusiona con la plica de la blanca de la voz superior, lo cual profesionalmente es incorrecto ya que las dos notas deben tener sus plicas bien expuestas por separado. En el compás 16 (165 para Shannon), vuele a transcribir el detalle de copista de altura de poner ese compás en la mano izquierda en clave de Do en cuarta línea, a clave de Fa con sus líneas adicionales.
- En el compás 175, que sirve de nexo para encadenar de nuevo con las repetición de la exposición para finalizar, Shannon incomprensiblemente liga la blanca con puntillo que abarca todo el compás de ¾ con otra blanca con puntillo, cuando López escribe clarísimamente que no hay ligadura ya que la segunda blanca con puntillo es un SOL becuadro, no otra vez un LA. López escribe ese SOL becuadro para remarcarlo bien, aunque es en realidad de precaución (va entre paréntesis en mi edición), porque sonó la armonía en el compás anterior con el Sol # (que podríamos analizarlo como una dominante sobre la dominante pero sin la tónica, MI, que resuelve en el acorde de séptima de dominante de Re mayor).
- En el Panguelingua 5, el compás inicial presenta dos Sol # en la melodía, el segundo es una nota corchea en el compás de 9/8 precedido de un mordente. En el manuscrito efectivamente no aparece ninguna indicación de que ese SOL que previamente es sostenido, sea ahora diferente. Sin embargo al ejecutar el compás se aprecia una clara diferencia entre tocarlo sostenido o becuadro, lo que creo que esto último es lo que tiene más sentido y entra más en el estilo de Félix Máximo López, un estilo tonal puro.
¿Los manuscritos pueden tener errores? Si son algunos de este tipo, sí, porque consideremos que pueden ser copias. Por ello, que me apoyo en mi experiencia de haber interpretado y estudiado muchas de sus obras para asegurar sin ningún tipo de duda que esa corchea es un SOL becuadro. Algo que se verifica fácilmente en el compás 6, 195 de Shannon, donde la segunda vez que aparece el SOL en las semicorcheas de la mano izquierda, la primera el manuscrito indica #, pero en la segunda no pone nada, y lógicamente al tocarlo también es SOL becuadro. A esta conclusión segunda sí llega igualmente Shannon, pero no así en el primer compás. Tampoco él señaliza este cambio. Yo pongo un asterisco y una pequeña explicación en la partitura.
En el compás 3, 192 para Shannon, éste coloca un MI negra con puntillo en la segunda voz del tercer tiempo del 9/8. Puede ser que haya visto incompleta esa voz, y por relación con el compás siguiente, donde también aparece un FA # blanca con puntillo en la segunda voz, haya interpretado que faltaría también el MI para completar y continuar esa línea. Pero en mi opinión no es posible, ya que si lo tocamos en el órgano (sí, yo toco todas estas piezas en órgano similar al de iglesia) la disonancia que se forma con el SI, el LA# y para rematar el MI, más el acorde RE-MI-SI-RE siguiente es bastante fuerte, del todo alejada de las armonías de López, que pudiera ser el caso que en otros autores no fuera. Por ello considero que ahí, si no pone nada en el manuscrito, es que va sin ese MI. Cierto que despista que no haya luego un silencio de negra con puntillo para completar el compás, pero en estas piezas de a 4 voces, a veces si ya suenan tres, y como también puede ir a dos voces , o a una sola, el copista no lo completa del todo dejando pasar este detalle. Yo he preferido respetar el documento y tampoco poner el silencio, también con el criterio que todo lo que sea “aliviar” la vista de información que no sea necesaria, potencia más el atractivo de la pieza para la persona instrumentista o estudiosa.
En el compás 183, cuando aparece el LA en la mano izquierda, en el manuscrito indica que es becuadro. Lógicamente es becuadro a no ser que en la misma altura de ese compás haya una alteración previa en la nota. Sí hay un LA#, pero es en la tesitura del tiple de la mano derecha, luego eso no tendría que afectar al LA de la clave de FA, y de no poner nada, ese LA sería natural. Yo lo indico por tanto como LA con becuadro de precaución entre paréntesis.
Igualmente en el DO# del siguiente compás, López lo indica pues en el anterior compás sonó becuadro, pero ese sostenido es de precaución, y hoy día debiese ir entre paréntesis. Luego además el copista lo reitera, igual que Shannon, redundando así en lo mismo en el tercer tiempo del 9/8. Yo en este caso lo omito porque ya se expuso antes. Lo mismo el SI becuadro del compás 198.
Vuelvo a repetir que engarzar las ligaduras al puntillo de una nota no es estéticamente lo correcto, debe apuntar hacia la cabeza de la nota, salvando el puntillo de forma que no quede dudoso tampoco o forzado, pero que vaya directa al puntillo, sí, el músico lo va a comprender, pero no es muy profesional para un editor.
En el compás 201, el DO# de la mano izquierda es bastante redundante y no viene a cuento, no es ni siquiera de precaución. Bien que en el manuscrito aparece, pero yo no lo pongo pues ya está en la armadura.
En el compás 214 de Shannon, liga la blanca con puntillo SI, a una negra con puntillo, SI. Imagino que interpreta que la ligadura que aparece en el manuscrito, que en notas largas son ligaduras centrales y cortas, significa eso. Pero López en lugar del segundo SI, escribe RE negra con puntillo claramente. En blanca primera no se observa el puntillo, luego podría ser que esa ligadura significase una prolongación con dicho puntillo (esto es, una negra más añadida). Mi edición lo resume en blanca con puntillo SI, y negra con puntillo RE (compás 25).
En el compás 219, Shannon escribe un MI la última negra de la voz central, cuando está escrito un DO #.
En el Panguelingua 6, compás 243, Shannon omite un FA # que forma una tercera con el LA, en la tercera corchea del 3/8 de la voz superior, y que está muy claramente escrito en el manuscrito.
La partitura de la obra para órgano "6 Panguelinguas a 4" está disponible para su compra en este enlace: https://www.albertocobo.com/product-page/6-panguelinguas-a-4-f%C3%A9lix-m%C3%A1ximo-l%C3%B3pez-edici%C3%B3n-urtext-pdf-para-%C3%B3rgano
En el manuscrito “Modulaciones orgánicas a 4 por el círculo de los tonos”, Shannon no implementa la indicación de López, “Sentado”, al comienzo de la partitura. Realicé una investigación sobre este término, por si pudiera ser algún tipo de registro orgánico, y no hallé ninguno. Así que dados los antecedentes del Maestro por aportar algún término particular suyo a los Aires o Movimientos de algunas piezas, he creído conveniente interpretar esto como uno de ellos, un movimiento por tanto tranquilo, posado, sentado como dice la palabra o asentado para su realización.
En el compás 32, Shannon interpreta que el SOL es becuadro, aunque no venga en el manuscrito. Después de estudiarlo y tocar el pasaje, no encuentro explicación para ese becuadro y por tanto me parece correcto lo que López escribió.
En el compás 46, Shannon interpreta que el MI debe ser becuadro, aunque no figure en el manuscrito, probablemente por la disonancia que se forma con el FA# del bajo y mantenida durante dos blancas. Parece lógico pensar esto si cotejamos con la interválica inicial del tema propuesto para sus diferentes modulaciones posteriores, pero al ejecutar el pasaje observo que López indica el becuadro al final de la frase, pero justamente en la nota corregida (compás 46 de mi edición) a pesar de la disonancia, marca con más rotundidad la modulación que si suprimimos ese sostenido, y quedaría por tanto una tonalidad en dicha modulación poco definida. Por tanto yo opto por no corregir aquí nada.
En el compás 49, Shannon realiza la modulación a una tonalidad con un sostenido menos que el indicado en el manuscrito. Se supone que tendría que ir a SI Mayor, con 5 sostenidos en la armadura, y sin embargo lo transcribe directamente a MI Mayor, con 4 sostenidos, saltándose supuestamente ese paso de modulación por intervalos de cuartas que propone López claramente en frases de 6 compases. Mi edición sin embargo respeta lo escrito en el manuscrito y la idea original y pedagógica de Don Félix. Pudo ser esto motivado de nuevo por lo que ocurre en el compás cuarto de la serie, donde volvemos a encontrar la susodicha disonancia, en este caso entre el LA # y el SI. Shannon debió pensar que si la tonalidad no lleva ese sostenido, el LA#, al ser en MI Mayor, no debe por eso tener ninguna alteración y la disonancia se suaviza. Pero obviamente es un error, de criterio en cuanto a lo que López quería, expuso y escribió. Claramente la tonalidad es en esos compases, del 49 al 55, de SI Mayor, con el LA# incorporado por tanto en la armadura. Formaría esta vez un intervalo de séptima aumentada por haber transportado el bajo una octava descendente, y la disonancia es más atenuada por ello. Luego en el compás 50 no hay que señalizar el sostenido al LA porque ya está en la armadura, y en el compás 52, ocurre lo mismo (refrendando esto lo sucedido en el pasaje anterior que he comentado).
Vamos a ver, la estructura son 6 compases, que López transforma en el último como dominante de la siguiente tonalidad, así iríamos ahora efectivamente a MI Mayor en el compás 55.
En el compás 63, no aparece la ligadura que une la nota redonda LA con la redonda LA del compás 64. En principio pudiera pensarse que es un descuido porque normalmente las notas largas que resuelven en la misma nota, suelen ir ligadas. Y las frases anteriores expuestas en las otras tonalidades, esas notas precisamente van ligadas. Por otro lado lo más lógico sería pensar que el autor lo quería así, sin ligadura. No sería esto muy aparente en la interpretación (o como mero ejercicio), pero todo suma a la hora de conseguir acercarse a la idea genuina de lo que el maestro quiso explicar. Lo mismo sucede en el siguiente compás pues el LA redonda tampoco aparece ligado al otro LA redonda (la ligadura claramente es referida al SOL becuadro).
En el compás 66 sin embargo, sí encontramos en el manuscrito algo que nos sorprende, y hace pensar que no está entonces tan cuidada esa copia de manuscrito. Se trata que en el sexto compás de la estructura propuesta para ir trasladándola sucesivamente a tonalidades por cuartas (modulaciones), de repente hay dos notas negras fuera de su sitio habitual, que son aquí, el FA# y el RE, que en teoría debieran de ser el LA y FA# (o sea, una tercera más alta). Esto lo evidencia más el hecho de que hay una ligadura que no corresponde, la habitual del LA blanca del compás 65 en este caso, que liga con la siguiente nota negra LA del compás 66. ¿Pero, qué es lo que ocurre? Que López juega en estas modulaciones transportando fragmentos del bajo unas veces una octava alta y otras una octava baja, y esto produce en las conexiones/enlaces una interválica diferente, lo cual puede derivar en estos pequeños cambios para que musicalmente suene más cabal. Por tanto, después de estudiarlo e interpretarlo en órgano, opto por exponerlo en mi edición tal cual está escrito en el manuscrito.
De hecho, para demostrar que las modulaciones no son totalmente exactas, en el compás 67, López lo plantea en sextas las dos voces superiores, en lugar de lo anteriormente dibujado, de en terceras. De nuevo vuelve a remarcar la disonancia aquella (esta vez el compás 70), luego ya son bastantes veces, y esto en musicología significa solo una cosa: el autor lo quería así.
Y de hecho ya en la modulación final a partir del compás 73, a SOL Mayor, la estructura de los 6 compases se rompe para crear una coda final que arme la exposición del conjunto de esta pieza musical con un sentido más artístico y trascendente.
Aparece la indicación “Contra” en el compás 79, que significa el registro del pedalero. Algo que yo ya había ido transcribiendo en toda la pieza, pero que aquí se hace más evidente que López busca una sonoridad que rearme aún más el bajo para dar colofón y sentido trascendente, de clase maestra.
Por último sólo señalar que López escribe en el último compás notas cuadradas, no redondas como expone Shannon, lo cual sirve para apreciar que el autor busca una duración mayor del doble de lo que realmente sería con redondas, más el añadido de los calderones. Por ello, para representarlo en la escritura más actual, el compás aquí lo escribo en 4/2.
La partitura de la obra para órgano "Modulaciones orgánicas a 4 por el círculo de los tonos" está disponible para su compra en este enlace: https://www.albertocobo.com/product-page/organic-modulations-through-the-circle-of-keys-by-felix-maximo-lopez-1742-1821








Increíble. ¡Qué conocimientos de música! Esto no se enseña en el conservatorio, ni mucho menos en la universidad (me refiero a la carrera de musicología, pues ¿cómo podría un musicólogo sin haber tocado nada antes deducir todo esto?). Usted es un superdotado de la música. Hats off to you, sir!