Orígenes del Disparate
- Cochuchi
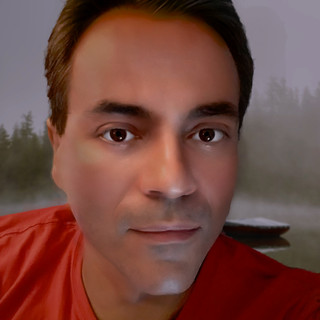
- 25 jun 2025
- 25 Min. de lectura
Orígenes del Disparate
Félix Máximo López trató por todos los medios continuar con la tradición cultural, en este caso la que se originó en la época medieval con, principalmente, Juan del Encina (1468-1529), considerado como el padre del teatro español, y que cultivó el género del disparate en la literatura medieval castellana, una forma de escritura que jugaba con el absurdo y la sátira.

El Disparate en la Literatura Española del Siglo XV
Definición y Contexto
El término disparate en la literatura castellana de finales de la Edad Media se refiere a hechos o dichos fuera de propósito y de razón, es decir, expresiones literarias que rompen con la lógica y la coherencia para provocar risa, sorpresa o crítica. Esta tendencia aparece como una forma de libertad creativa, ajena a las limitaciones racionales, y es precursora de manifestaciones literarias posteriores como las del Siglo de Oro y las vanguardias del siglo XX.
Orígenes y Desarrollo
El disparate emerge en la poesía más que en el teatro, destacando especialmente en los Disparates trovados de Juan del Enzina, incluidos en su Cancionero publicado en Salamanca en 1496. Este subgénero, aunque con precedentes en la literatura francesa (las fratasies), es poco común en la literatura española medieval, pero adquiere relevancia en el entorno de Enzina y sus seguidores, como Pedro Manuel de Urrea.
Características del Disparate Literario
· Ruptura de la lógica: Los textos disparatados se caracterizan por la incoherencia semántica y la acumulación de absurdos, lo que genera un efecto cómico y de extrañamiento.
· Crítica y sátira: Bajo la apariencia de locura o sinsentido, el disparate permite una crítica social, política y religiosa que sería difícil expresar de forma directa. Así, la burla y la sátira se convierten en herramientas para deformar la realidad y cuestionar el orden establecido.
· Parodia y contrafactum: Es frecuente la parodia de textos cultos o religiosos, así como el uso de fórmulas socialmente aceptadas a las que se les da un significado disparatado. Por ejemplo, en la Carajicomedia, el protagonista es el “Carajo” (el sexo masculino), y la obra parodia la estructura y el tono de la poesía culta de Juan de Mena, pero con contenido irreverente y sexual.
· Irreverencia y transgresión: El disparate suele atacar temas tabúes o figuras de autoridad, ridiculizando desde nobles y clérigos hasta costumbres religiosas y sociales. Esta irreverencia se justifica por el “delirio” o “locura” del poeta, lo que permite una mayor libertad expresiva.
Obras y Autores Representativos
· Juan del Enzina: Sus Disparates trovados son considerados el nacimiento del subgénero en la literatura castellana.
· Cancionero de obras de burlas provocantes a risa: Incluye textos como la Carajicomedia, Pleito del manto, Aposento en Juvera y Visión deleitable, todos ellos ejemplos de disparate literario con fuerte carga satírica y burlesca.
· Triste deleytaçion: Obra de la segunda mitad del siglo XV que, al igual que La Celestina, utiliza el disparate para ridiculizar la literatura sentimental de la época y para encubrir críticas sociales y políticas.
Función y Legado
El disparate en el siglo XV es, en esencia, una máscara literaria que permite a los autores expresar críticas y opiniones que de otro modo serían censuradas o peligrosas. La risa y el absurdo funcionan como mecanismos de protección y, a la vez, de subversión. Esta tradición se prolongará y transformará en los siglos siguientes, influyendo en el teatro del absurdo, la literatura barroca y las vanguardias.

Resumen
El disparate en la literatura española del siglo XV representa una vía de libertad creativa, sátira y crítica social, caracterizada por la ruptura de la lógica, la irreverencia y el uso del humor absurdo. Sus principales exponentes son Juan del Enzina y los autores del Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, quienes, mediante la burla y la parodia, sentaron las bases de un subgénero que influiría en la literatura posterior.
Además de Juan del Encina, otros autores españoles del siglo XV que pudieron haber escrito disparates o participado en la creación de textos disparatados y burlescos se encuentran principalmente recogidos en el Cancionero de obras de burlas provocantes a risa. Este cancionero, impreso en Valencia en 1519, reúne composiciones de más de cuarenta autores clásicos, muchos de ellos activos a finales del siglo XV y principios del XVI, y es una de las principales fuentes para identificar a los cultivadores del género disparatado en esa época.
Entre los autores destacados en este ámbito figuran:
· Pedro Manuel de Urrea: Poeta aragonés, conocido por su tono burlesco y su participación en la poesía de disparates.
· Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana: Aunque más conocido por su poesía seria, también se le atribuyen composiciones burlescas y paródicas que exploran el disparate.
· Juan de Mena: Autor de obras cultas, pero también de textos paródicos y satíricos que influyeron en el desarrollo del disparate.
· Rodrigo de Reinosa: Famoso por sus composiciones populares y festivas, muchas de ellas con elementos disparatados y de crítica social.
· Antón de Montoro: Poeta cordobés, conocido por su estilo humorístico y satírico, presente en varios textos del cancionero.
· Hernando del Castillo: Compilador del Cancionero General, también participó con textos de tono burlesco y disparatado.
· Mingo Revulgo: Coplas
· Gil Vicente: Cultivó el disparate y la sátira en el teatro, pero su obra pertenece fundamentalmente a la literatura portuguesa, aunque tuvo influencia en la península ibérica.
Además, el Cancionero de obras de burlas provocantes a risa incluye textos de autores anónimos y de otros poetas menores de la época, lo que evidencia que el disparate era un recurso ampliamente utilizado en los círculos literarios del siglo XV, especialmente en ambientes cortesanos y festivos.
En resumen, aunque Juan del Encina es el referente más citado, el género del disparate fue cultivado por una amplia nómina de poetas recogidos en los cancioneros burlescos de finales del siglo XV, entre los que destacan Pedro Manuel de Urrea, Rodrigo de Reinosa, Antón de Montoro y otros autores presentes en el mencionado cancionero.
Algunas fuentes consultadas mostraron rastros, que han desaparecido, de una sátira de unas 20 ó 30 páginas, de entre finales del siglo XV y principios del XVI titulada, La Obra de los Locos.
<< La sátira de finales del siglo XV, titulada La Obra de los Locos es una obra anónima; no se conoce con certeza el nombre de su autor. La crítica literaria y los estudios académicos coinciden en que su autoría permanece desconocida, probablemente debido al carácter crítico y satírico de la obra, que pudo motivar al autor a ocultar su identidad para evitar represalias. Por tanto, no se atribuye de manera fundamentada a ningún escritor concreto.
Recurriendo a estudios sobre la sátira y la tradición de las farsas y "sotties" medievales, se puede afirmar que este tipo de obras utilizaban la figura del loco y el lenguaje de la locura como recurso para criticar y parodiar a las autoridades, incluido el rey. En este contexto, los "disparates" o críticas típicas que se hacían en estas sátiras incluían:
• La denuncia de la corrupción y la ambición en la corte, mostrando cómo el poder distribuía cargos y beneficios a personas indignas o incompetentes.
• La parodia de la justicia y la administración, representando juicios absurdos y decisiones arbitrarias tomadas por personajes alegóricos de la locura.
• La crítica a la falta de virtud y al desorden social, usando la figura del "príncipe de los locos" como trasunto del propio monarca, rodeado de consejeros igualmente insensatos.
Estas sátiras, como La Obra de los Locos, empleaban la alegoría y el humor para denunciar los vicios y defectos del poder, permitiendo a los autores decir "verdades" incómodas bajo la máscara de la locura, sin nombrar directamente al rey pero dejando claro el blanco de su crítica.
En resumen, los "disparates" de La Obra de los Locos sobre Fernando el Católico consisten en una denuncia alegórica de la corrupción, el favoritismo y la falta de justicia en el gobierno, empleando la figura del loco para reflejar los defectos del poder real y de la corte de la época.
En el caso de obras satíricas que criticaban a la monarquía, la Iglesia o las costumbres sociales, es posible que fueran objeto de censura o incluso destruidas, especialmente si se consideraba que podían incitar a la irreligiosidad o a la desobediencia civil. La sátira, al servirse de la locura y el humor para criticar el poder, a menudo buscaba protegerse tras el disfraz de la insensatez, precisamente para evitar represalias inquisitoriales.
No obstante, no hay constancia documental directa en los resultados de que la Inquisición haya quemado ejemplares concretos de La Obra de los Locos. La posibilidad existe dentro del contexto general de censura de la época, pero no se puede afirmar con certeza para este caso específico basándose en las fuentes consultadas. >>

Referencias europeas
"La nave de los necios" de Brant
Sebastian Brant (Estrasburgo, 1457 o 1458 - 10 de mayo de 1521) fue un humanista alsaciano, poeta, jurista y escritor de obras satíricas, considerado uno de los autores más destacados del Renacimiento alemán. Estudió derecho en la Universidad de Basilea, donde obtuvo el doctorado en 1489 y ejerció como profesor y editor de textos jurídicos y literarios. Su obra más famosa es La nave de los necios (1494), una sátira moralizante que critica los vicios y defectos de la sociedad de su tiempo, y que tuvo un gran impacto en la literatura europea. Además de su labor literaria, Brant desempeñó cargos públicos en Estrasburgo, como secretario municipal y consejero imperial.
La nave de los necios (Das Narrenschiff en alemán, Stultifera Navis en latín) es una obra satírica y moralista escrita por Sebastian Brant, humanista y jurista alemán, y publicada en Basilea en 1494. Es considerada la obra alemana más importante del siglo XV y una de las más influyentes de la literatura europea de la época.
Contenido y estructura
La obra consiste en una sucesión de 112 cuadros o capítulos críticos (el número varía según la edición), cada uno acompañado por un grabado. En estos capítulos, Brant critica los vicios y necedades de su tiempo a través de la figura de una nave repleta de necios, locos y pecadores, en la que se dirigen rumbo a la ficticia tierra de Narragonia. No hay un argumento lineal; cada capítulo es un comentario en verso sobre distintos tipos de necedad humana: avaricia, soberbia, imprudencia, gula, blasfemia, entre otros.
Significado y metáfora
La nave es una metáfora de la sociedad de la época, que ha perdido el rumbo tras romper con la Edad Media y navega sin destino claro. Brant no solo critica la necedad en sí, sino la incapacidad de reconocer y corregir los propios errores. La obra también se ha interpretado como una crítica velada a la Iglesia, ya que el término "nave" en latín también se refiere a la nave de un templo, y la Iglesia católica es conocida como la "nave de San Pedro".
Ilustraciones y arte
Uno de los grandes atractivos del libro son sus ilustraciones. Se atribuyen a varios artistas, siendo el más destacado Alberto Durero, quien realizó la mayor parte de los grabados (alrededor de 75 de las 116 imágenes). Estas xilografías son consideradas obras maestras del arte alemán y contribuyeron al éxito y difusión del libro.
El elogio de la locura de Erasmo
Erasmo de Róterdam (Desiderius Erasmus van Rotterdam, 1466-1536) fue un destacado humanista, filósofo, filólogo y teólogo neerlandés, considerado uno de los principales representantes del humanismo renacentista europeo. Nació en Róterdam y fue ordenado sacerdote en la orden de San Agustín, aunque pronto se sintió incómodo en la vida monástica y se dedicó al estudio de las letras clásicas y a la reforma intelectual y moral de la sociedad y la Iglesia.
Erasmo defendió una educación basada en los principios humanistas, promoviendo el estudio de los clásicos, la razón y el pensamiento crítico, y abogó por una reforma de la Iglesia desde dentro, apostando por el regreso al cristianismo primitivo y la lectura directa de las Sagradas Escrituras. Fue autor de numerosas obras influyentes, entre las que destacan El elogio de la locura, Adagios, Manual del caballero cristiano y su edición crítica del Nuevo Testamento en griego, que tuvo un impacto decisivo en la Reforma protestante. Su legado se caracteriza por la defensa de la tolerancia, el pacifismo y la libertad de pensamiento dentro del cristianismo.
El elogio de la locura (Encomium Moriae) es una de las obras más influyentes y emblemáticas del humanismo renacentista, escrita por Erasmo de Rotterdam en 1509 y publicada en 1511. Se trata de una sátira en la que la Locura, personificada como una diosa, toma la palabra para elogiarse a sí misma y exponer, con ironía y lucidez, los vicios, supersticiones y contradicciones de la sociedad y la Iglesia de su tiempo.
Estructura y contenido
· La obra comienza con un tono humorístico y erudito, inspirado en el estilo del autor griego Luciano de Samósata, y se va tornando más crítica y solemne conforme avanza.
· La Locura se presenta como la fuente de la felicidad y la vitalidad humanas, argumentando que todos, desde los sabios hasta los poderosos, dependen de ella para vivir y disfrutar la vida.
· Erasmo utiliza la voz de la Locura para satirizar a filósofos, teólogos, médicos, comerciantes, reyes y, especialmente, al clero, denunciando la hipocresía, la vanidad y la corrupción dentro de la Iglesia católica.
· El texto está lleno de referencias a los clásicos, proverbios y juegos de palabras, y abunda en dobles sentidos y retruécanos, en parte como homenaje a su amigo Tomás Moro (el título en griego puede leerse también como "Elogio de Moro").
· Entre los acompañantes de la Locura se encuentran figuras alegóricas como la Adulación, el Amor Propio, la Pereza, el Olvido y la Voluptuosidad, que ayudan a mostrar cómo la necedad está presente en todos los ámbitos de la vida.
Significado e impacto
· Más que un elogio, la obra es una crítica mordaz y una invitación a la reflexión sobre la naturaleza humana y la necesidad de autocrítica, tanto en la vida personal como en la institucional.
· Erasmo no ataca los dogmas de la Iglesia, sino la incoherencia y las prácticas externas de quienes la integran, buscando una reforma moral y espiritual.
· El elogio de la locura fue un catalizador de la Reforma protestante y un texto fundamental para el desarrollo del pensamiento moderno, influyendo en generaciones de intelectuales y reformadores

La Nave de los Locos de El Bosco
Jheronimus van Aken, conocido como El Bosco (c. 1450-1516), fue un pintor neerlandés nacido en 's-Hertogenbosch, en el norte del Ducado de Brabante, actual Países Bajos. Provenía de una familia de artistas y aprendió el oficio en el taller familiar. Es uno de los representantes más notables de la pintura flamenca de finales del siglo XV y comienzos del XVI, famoso por su extraordinaria inventiva, la originalidad de sus figuras y la riqueza simbólica de sus obras.
El Bosco es célebre por sus composiciones llenas de escenas fantásticas, alegorías religiosas y visiones oníricas, en las que critica los vicios humanos y reflexiona sobre el pecado, la locura y la salvación. Entre sus obras más importantes destacan El jardín de las delicias, La mesa de los pecados capitales, El carro del heno, Las tentaciones de San Antonio y La nave de los locos. Su estilo único y su capacidad para plasmar lo macabro, lo grotesco y lo maravilloso lo convierten en una figura esencial de la historia del arte occidental.
La nave de los locos es una de las pinturas más emblemáticas del artista flamenco Hieronymus Bosch (El Bosco), realizada en óleo sobre tabla entre 1503 y 1504, aunque algunos expertos la sitúan en un rango más amplio, después de 1490. La obra mide 58 cm de altura por 33 cm de anchura y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, en París.
Contexto y Composición
· La pintura es un fragmento de un tríptico original, del cual solo se conserva una parte. El panel conocido como La nave de los locos formaba parte de una de las alas laterales. El tercio faltante se encuentra en la Universidad de Yale bajo el título Alegoría de la glotonería y la lujuria, y el ala opuesta, La muerte de un avaro, está en la Galería Nacional de Washington.
· El Bosco, activo entre los siglos XV y XVI, vivió en una época de crisis social y religiosa, lo que se refleja en el carácter crítico y alegórico de su obra1.
Significado y Alegoría
· El cuadro representa una embarcación repleta de personajes entregados a la gula, la lujuria, el juego y la bebida, en una sátira de la humanidad pecadora que ha perdido sus referentes religiosos y vive "al revés".
· El Bosco utiliza la imagen de la nave como símbolo de la sociedad descarriada, donde la locura y el vicio gobiernan en lugar de la razón o la espiritualidad. La escena incluye miembros del clero, lo que subraya la crítica a la corrupción y la decadencia moral de todos los estamentos sociales, incluidos los religiosos.
· Los elementos simbólicos abundan: personajes que vomitan (símbolo de los excesos y del castigo infernal), objetos alusivos al sexo y al diablo, y un pescado muerto que representa el pecado.
· En lo alto de la nave, se observa una calavera o un búho, interpretados como símbolos de sabiduría, muerte o la vigilancia diabólica sobre los pecadores, alertando sobre el destino fatal de la tripulación.
Inspiración Literaria
· La pintura está inspirada en la obra literaria La nave de los necios de Sebastian Brant, publicada en 1494, que también utiliza la metáfora de una nave llena de locos para criticar los vicios y la insensatez de la sociedad de su tiempo.
Estilo y Técnica
· El Bosco emplea una paleta de colores vivos y contrastantes que refuerzan la atmósfera de irrealidad y caos. La pincelada es minuciosa y detallada, típica del arte flamenco de la época.
· El cuadro es un ejemplo de la tradición gótica tardía, aunque incorpora elementos que anticipan el Renacimiento en el norte de Europa.
En resumen: La nave de los locos de El Bosco es una sátira visual de la humanidad descarriada, donde la locura y el vicio conducen a la perdición. Utiliza la alegoría de una nave a la deriva para criticar la corrupción, la pérdida de valores y el desorden moral de la sociedad de su tiempo, inspirándose en la obra literaria homónima de Sebastian Brant.
Continuación del Disparate en la literatura española
Además de Quevedo (1580- 1645) y sus Zahúrdas de Plutón, pasando por los autores más relevantes para él que siguieron la línea del disparate y la locura como Cervantes (1547-1616) y Lope de Vega (1562-1635), compositores anteriores y modernos de su época (Haydn), etc., sermones, cánones, fugas, tonadillas escénicas, danzas, fiesta de toros...
La tonadilla escénica fue un género de teatro musical que triunfó en los teatros madrileños desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Es una pieza de teatro breve, satírica y divertida donde se reproducen las costumbres españolas. FML compuso, que se conozcan, cinco tonadillas escénicas previas a esta gran obra (la cual yo feché en 1815 siguiendo un criterio de proximidad, aunque Barbieri diferenciara dos partes escritas en diferentes momentos):
· El abogado y la resalada, Tonadilla a dúo
· De las abejas, Tonadilla a tres (1761) [ con violines y trompas ]
· Del escondite, Tonadilla a cuatro (1761) [ con violines y trompas ]
· De la conversación, Tonadilla a solo (1761)
· Los andaluces, Tonadilla escénica (1761)
Es evidente la influencia de este género en “El Disparate o La Obra de Los Locos”, siguen estando presentes el aspecto satírico y divertido, aunque no el breve pues la duración es de una gran ópera de más de dos horas de duración total.
Su paisano, Lope de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562 - Madrid, 27 de agosto de 1635), uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal, fue quizás el precursor del subgénero del Disparate en el Teatro español.
[Esas frases, palabras o incluso acciones obviamente carentes de lógica y que, con fines cómicos, constituyen por decirlo así la carne y la sangre tanto de las viejas poesías populares llamadas precisamente “coplas de disparates” como de las obras teatrales pertenecientes al subgénero aurisecular de la comedia burlesca (también conocida por sus contemporáneos como comedia de chanzas o de disparates).
Sobre este viejo género poético, las “coplas de disparates”, que se remonta por lo menos a los Disparates de Juan del Encina (a fines del siglo xv) y las estructuras más frecuentes del disparate verbal, véase Chevallier y Jammes, 1962, y Periñán, 1979.]
Inicialmente la función más frecuente de algunos disparates sueltos es la de introducir un dicho chistoso de la figura del donaire o hacer reír al público a expensas de algún personaje grotesco e inconscientemente ridículo.
La ridiculización de un personaje grotesco explotando su credulidad ante afirmaciones incoherentes y atribuyéndole luego interpretaciones aún más disparatadas se puede ejemplificar en “No son todos ruiseñores”, comedia de trasfondo también carnavalesco y festivo. Mezcla incoherente y anacrónica de personajes reales y fingidos o mitológicos que es como se sabe una de las características de las antiguas «coplas de disparates». Otro ejemplo de anacronismo en la siguiente declaración de un bravo jactancioso: «Sobre Roma con Borbón / me hallé en aquella ocasión, / y en Santángel con el Papa, / sobre quitar de la capa / a Godofre de Bullón» (El rufián Castrucho).
Otro rasgo es que bien clara queda la voluntad de hacer reír al público a expensas del simple, que se lo cree todo, y que más adelante repite incluso el mismo relato disparatado añadiéndole divertidos errores y prevaricaciones lingüísticas.
Con cierta frecuencia en la obra referida de Lope, otro tipo de disparates esta vez ya más directamente entroncados, aunque en proporciones muy diferentes, con el propio enredo de la comedia. Se trata de los que pone Lope en boca de sus personajes locos o, más frecuentemente, que por motivos circunstanciales se fingen locos. El de la locura sería seguramente para Lope un tema muy socorrido: por una parte, le permitía divertir al público con chocarrerías y graciosidades, y, por otra, atribuir a sus personajes una locura fingida le proporcionaba notables facilidades para la elaboración y la complicación del enredo.
Dentro de este apartado general sobre los disparates de la locura, un caso particular es el de los personajes que se podrían llamar «cuerdos-locos» —en la línea, por ejemplo del Licenciado Vidriera cervantino—, los que con palabras a primera vista incoherentes.
El ambiente carnavalesco de San Juan —fiesta con ocasión de la cual se estrenaron en la corte de Felipe IV no pocas comedias burlescas— conllevaba una larga tradición de libertad verbal y de disparates.
Este género del Disparate musical podría ser un preámbulo a la alta comedia y el teatro humorístico de Jacinto Benavente (Madrid, 1866-1954), o posteriormente de Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), quien emplea situaciones grotescas, ridículas o inverosímiles. Esto la consigue por medio de ironías, diálogos vivaces, equívocos, sorpresas o mezclando la sublime y la vulgar. Pero bajo el truco del disparate o la situación más absurda esconde una dura y amarga crítica a la sociedad.
Un ejemplo ilustrativo lo constituye en El halcón de Federico el personaje de Perote, ya designado como «loco» en el reparto de la comedia, significativamente anunciado por la acotación «Sale Perote, loco, con sayo largo de colores» , pero que inmediatamente demuestra su evidente sentido común, comentando luego otro personaje: «¡Qué bien dicen que los locos / dicen siempre la verdad!». Sus comentarios sobre las fuentes de la locura, la poesía, etc., aunque paradójicos en su forma, son también muy sensatos. Calificado en la misma obra de «cuerdo-loco», llega incluso a formular una profecía (que Federico conquistará el amor de Celia «con un halcón», que se confirmará al final de la obra, aunque en su momento parece un puro disparate. Todas sus frases y sus consejos en la comedia son así mucho más agudos que verdaderamente disparatados. Donde sí aparecen disparates totalmente carentes de lógica y de sentido es en boca de los locos de verdad, o también de los locos fingidos, pero en este último caso sólo cuando los personajes pretenden convencer a sus interlocutores, por motivos de conveniencia vital, de la realidad de su locura. Abundan los ejemplos de este tipo en no pocas comedias. Veamos algunos. En El loco por fuerza, dice un loco de verdad: «Ríndete, Luzbel, que soy / el ángel San Nicolás»; otro: «Pues yo soy Poncio Pilatos, / no más de hasta la mitad; / que de medio abajo soy / el rocín de San Martín». En La locura por la honra, un personaje que se ha vuelto loco de rabia por no poder vengarse de su rival —ya que se trata del hijo del rey—, manifiesta su locura, subrayada por las palabras de los demás personajes («¡Huye, Melanto, que se suelta el loco!», en su aspecto e indumentaria («metidas muchas plumas en la cabeza», id.), en el hecho de que se toma a sí mismo por el águila de Júpiter («¿El águila de Júpiter en Gavia, / a un ave celestial tenéis en poco? [...] ¡Oh, Flordelís, si aquí volar me vieras, / con estas alas blandas y suaves; «¿Sabes que soy el águila que espera / llevar al alto Júpiter recados?». En El cuerdo loco, un loco fingido pretende demostrar la realidad de su locura diciendo: «Hoy que se ha soltado el diablo / andan los niños en cueros. / Oíd, señor don Gaiferos, / lo que como amigo os hablo: / que los dones del amigo / son los consejos más sanos [...] ¡Afuera, afuera, Rodrigo!». Y así podríamos seguir citando no pocos fragmentos más, siendo por ejemplo muy frecuentes, como ya se deduce del título, en la comedia Los locos de Valencia. Los locos disparatan atribuyéndose y atribuyendo a los demás identidades descabelladas, barajando sin orden ni concierto épocas históricas y nombres de personajes legendarios, pero sus incoherencias verbales, por frecuentes que sean, no influyen verdaderamente en el enredo ni en la tonalidad general de la comedia, en la medida en que no pasan de ser signos distintivos encerrados en los estrechos límites de lo que podríamos llamar una locura «normal». Otro tratamiento más ambiguo y fecundo del disparate de los locos —sobre todo los fingidos— se encuentra en algunas comedias donde dichos personajes pronuncian frases o cometen acciones aparentemente desatinadas pero en las que puede ver el público claras alusiones metafóricas a la injusta situación de los protagonistas o al agravio que están sufriendo. Sus disparates son así al mismo tiempo factores de comicidad y alegatos más a menos disimulados a favor de la causa personal que a través de su locura defienden dichos protagonistas. Aduciremos al respecto dos ejemplos fehacientes. En El cuerdo loco, los disparates que dice el príncipe, al fingirse loco, tienen muchas veces un doble sentido. Aparentemente fundados en alusiones incoherentes a héroes de la mitología o de la Antigüedad, en realidad remiten casi siempre, en clave comprensible por el espectador, a la propia situación del personaje. También se puede encontrar cierta coherencia escondida en un soneto que el personaje dirige a Dios como si fuera Abel que se queja de Caín (también el príncipe es víctima de un traidor y teme morir por su culpa). Bien es verdad que en algunas ocasiones, cuando para defenderse de un peligro tiene que convencer a los demás de la realidad de su locura, sus declaraciones parecen más claramente disparatadas, pero casi siempre se puede seguir rastreando en ellas alusiones más o menos directas a su situación personal. Dos ejemplos de este tipo se dan cuando se dirige a un interlocutor —en realidad un cómplice de los traidores— llamándole «hermano Longinos», o cuando alude a sus proyectos de reconquista del poder diciendo: Mas, ¿cómo estoy tan contento habiéndome el dios Neptuno, tan áspero e importuno echado de mi elemento? Pues Venus nació en el mar, por eso le da su ayuda; mas mientras estoy en duda quiero una armada formar. Salgan cuatrocientas velas que velen bien mis cuidados, con cuarenta mil soldados contra engaños y cautelas... Mediante estas declaraciones de doble sentido, el protagonista, a pesar de sus desatinos, no pierde verdaderamente para el público su estatuto de personaje noble y principal, y el disparate cobra pues una nueva función de signo de complicidad con el espectador, e incluso de anuncio de la rehabilitación final del personaje injustamente obligado a fingir su locura. Ocurre lo mismo, aunque con matices diferentes, en la interesante comedia Belardo el furioso (que como se sabe es muy a las claras un magnífico contrapunto anticipado de la estructura autobiográfica de La Dorotea). El personaje central, Belardo, en el cual proyecta Lope sus amores fracasados con Elena Osorio y plasma su ilusorio deseo de recuperación de su amada, se vuelve loco ante el repentino desamor de su pastora, y el autor le lleva efectivamente muy lejos por el camino de la incoherencia y del disparate, por ejemplo cuando le hace escribir cinco versos de desafío en el suelo, con el cayado, y pretender luego que su amigo le lleve el «papel» a su afortunado rival. La voluntad de evidenciar su locura aparece también en acotaciones como «Sale Belardo armado graciosamente con una caña por lanza» : a raíz de esta puesta en escena burlesca, interviene otro personaje («Sale Siralbo también armado graciosamente, fingiendo ser Nemoroso y con una caña por lanza», y finalmente «Aquí combaten, y Siralbo se hace vencido y cae en el suelo». Pero en otras ocasiones sus disparates no son tan exclusivamente cómicos. Por ejemplo, afirma una vez que tiene el pecho abierto, materialmente abierto, y le pide a un amigo que le mire por dentro. El amigo le sigue la corriente: «Estás hecho ceniza de abrasado. / Ni tienes hiél, ni tienes asadura, / ni se parece más que el espinazo; / el corazón es un carbón», y el «loco» prosigue: «Procura / mirar mejor el hígado y el bazo...». Este disparate, en realidad, no es sino la materialización del fuego metafórico que le consume el cuerpo y el corazón. Otra locura de doble sentido: cuando su pastora desaparece —voluntariamente— sin darse él cuenta, se imagina que, como Eurídice, ha muerto mordida por una serpiente, y decide ir como Orfeo a buscarla a los infiernos, llevando su imaginada pretensión hasta extremos muy incoherentes, pero demostrando también de esa manera la admirable firmeza de su amor. Los disparates del personaje contribuyen desde luego a su degradación burlesca, pero se trata de una degradación muy relativa, en la medida en que su estado se debe a una injusta traición amorosa. Además, casi todas sus locuras se podrían calificar como locuras poéticas, e incluso en cierto modo heroicas, puesto que se derivan de la violencia de su amor y tienden a la recuperación final de su amada, que Lope pudo así conseguir en una creación dramática ya que no en la vida real. La ambigüedad del protagonista la ponen de manifiesto los personajes de su entorno: «¡Oh, loco, de ti me río!», dice uno , pero también «Perdonad aqueste loco», oscilando casi siempre entre la compasión y la risa: «Tal estoy, que en un punto lloro y río». También en este caso va pues la utilización del disparate más allá de su simple función de comicidad. Otro campo muy próximo al de la locura, y también muy propicio a la aparición del disparate verbal y comportamental, es el de la perturbación de las facultades anímicas entonces designada como melancolía. Los teóricos auriseculares consideraban la melancolía como una enfermedad mental casi siempre provocada, sin ninguna responsabilidad en él paciente, por una grave frustración o contrariedad afectiva. Fácil es comprender el mucho juego que le podía dar a Lope, para la construcción de sus enredos, la inmersión de sus personajes en una melancolía que según los casos podía ser real o fingida, provisional o definitiva. Como una enfermedad causada por penas amorosas se presenta por ejemplo en El halcón de Federico o La boda entre dos maridos.
Enfermedad, pero en sus efectos muy cercana a la locura, y con ella la confunden muchas veces los personajes menos propensos a sabias disquisiciones terapéuticas. Además, los accesos de furia que sufren los melancólicos son idénticos a los de los locos, y sus disparates tampoco se distinguen por ninguna originalidad particular. Uno de ellos, sin embargo, parece algo más privativo de la melancolía, y es el que consiste en que los individuos afectados se creen muertos, lo que ocurre tanto en las ficciones dramáticas del Fénix como en la vida real del siglo xv. Murillo y Velarde: Los quales [melancólicos] se juzgan que están muertos, y no quieren comer ni beber, diziendo que los muertos no comen ni beben, y con este delirio mueren o ellos se quitan la vida.
Este disparate peculiar se explota particularmente en La boda entre dos maridos, donde su utilización presenta una doble vertiente. Por una parte, la «muerte» del melancólico Febo puede mover a compasión, en la medida en que sirve para metaforizar los dolores de una situación insufrible: muere, dice, al no serle lícito revelar su secreto (está enamorado de la prometida de su mejor amigo). Un ejemplo de la expresividad de sus quejas: « ¿No ve que estoy muerto y frío, / y que la tierra me llama? / Llévenme luego a enterrar; / que tener es desconcierto / en la cama un cuerpo muerto / de sufrir y de callar». Pero la disparatada afirmación del personaje de que su muerte es real, y no sólo metafórica, da pie inmediatamente a una larga escena muy contrastada y de indudable comicidad, en la cual insiste Febo para que también muera con él su criado, un gracioso, que naturalmente no se muestra muy dispuesto a obedecerle.
La misma auto-alusión a la «muerte» del protagonista —tanto loco como melancólico, ya que como queda dicho Lope no siempre diferencia los dos estados patológicos— se encuentra en varias comedias del Fénix, por ejemplo El loco por fuerza o La locura por la honra. Pero consta también en una comedia muy especial, cuyo título anuncia ya el papel central que en ella va a desempeñar la melancolía —y por lo tanto los disparates que la acompañan— y que por tal motivo merece en nuestra búsqueda de los posibles antecedentes en Lope de la comedia burlesca un análisis particular. Estamos hablando de El príncipe melancólico. No habrán dejado de advertir nuestros sufridos lectores que los diversos disparates evocados hasta ahora, si bien son de la misma índole que los que más adelante llegarán a nutrir el futuro subgénero de la comedia burlesca, nunca alcanzan la densidad y el grado de sistematización que a mediados del siglo xv definirán a esta última. En El príncipe melancólico, sin embargo, pueden apuntar a primera vista los entendidos una infrecuente acumulación de características aparentemente muy propias de dicho subgénero. Pasemos ahora a evocar algunos fragmentos significativos. Los más notables no son probablemente, a pesar de su abundancia, los disparates que hace o dice el personaje central, el «príncipe melancólico». Este protagonista, enamorado de la dama de su hermano menor, el Infante, se finge enfermo de melancolía para conseguir que su padre el rey le otorgue la mano de su amada, y para acreditar su ficción habla, verbigracia, con el fuego, conjurándolo a que queme todo el palacio «cual a mí me vas quemando», se empeña en que tiene dos cabezas, da, como buen melancólico, en decir que está muerto, y repetidas veces profiere mil disparates inconexos, del tipo de los que ilustra la cita siguiente: Lucho con mi pensamiento por conservar el intento, que tiene furiosas olas. Ya se va entrando en la mar, y que es ballena dirá, lenguado o salmón, quizá, si no le vas a atajar. Soy pensamientos y humo, y mujer, que es harto menos, y tengo llenos los senos del mal en que me consumo. Soy pensamiento insufrible, soy dolor que no se acaba y soy una fiera brava, dura e incomprensible. Soy el mar, soy aire vano y soy la pesada tierra. Yo soy la paz de tu guerra y, finalmente, tu hermano.
Ya podría resultar un poco raro que un príncipe heredero, representante de la potestad real, esté durante casi toda la comedia disparatando de tal manera y al mismo tiempo recordando constantemente al público, en apartes muy reveladores de su duplicidad, que la suya es una enfermedad mental totalmente fingida. Además su melancolía, a pesar de originarse en su frustración amorosa, muy poco tiene de heroico, y en todo caso no le permite al final de la obra casarse con la dama pretendida (desenlace que en las otras comedias de melancólicos les absolvía en cierto modo de todos los disparates anteriores). Esta degradación de un personaje real sería al contrario muy normal en una comedia burlesca, que por su misma esencia no tenía por qué respetar ni siquiera a los reyes. Pero, bueno, todavía se podría pensar que dicho príncipe, más que un verdadero antecedente de sus sucesores burlescos, es simplemente uno de tantos enamorados frustrados, cuya melancolía ha sido llevada esta vez por Lope hasta sus últimas y más incoherentes consecuencias.
Efectivamente, la verdadera característica común, básica —genérica— de las obras que los editores del siglo xv calificaban como burlescas, o sea de las pertenecientes al subgénero que así estaban ellos mismos —por lo menos con el ejemplo— definiendo, no es una determinada cantidad o porcentaje de disparates —esto no es sino la consecuencia del planteamiento inicial— sino la negación, desde el principio, de cualquier tipo de lógica o coherencia mental, estamental, moral y argumental.
En hipótesis, la verdadera cuna de la burlesca no fue “El príncipe melancólico” —aunque luego se llegara a nutrir, en clave paródica, de muchos de sus elementos constituyentes—, sino algún círculo festivo de alegres ingenios acostumbrados a los certámenes y a las composiciones poéticas «de repente», posiblemente reunidos a principios del xv en la Corte de España o tal vez en alguna de las Cortes españolas de Italia, en el cual surgió un día la idea de llevar a las tres jornadas de una comedia los incoherentes pero sabrosos placeres verbales de las viejas coplas de disparates, así como el jocoso, libre y disparatado espíritu de la mojiganga palaciega.]
DISPARAT E Y COMEDI A BURLESC A EN LOP E - Frédéric Serralta - LEMSO - FRAMESPA Universidad de Toulouse-Le Mirail








Comentarios