Padres Jerónimos y los Músicos, no más
- Cochuchi
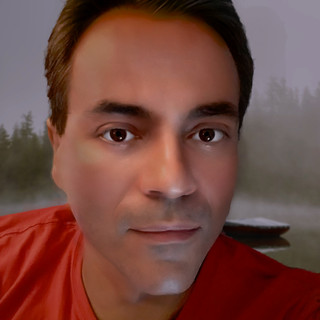
- 8 may 2025
- 13 Min. de lectura
Actualizado: 9 may 2025
[De la Escena XVII – Acto III de la "Obra de los Locos" (Edición Úrtext por Alberto Cobo)]
FÉLIX MÁXIMO LÓPEZ (1742-1821)
_______________________
Extrayendo del libreto el siguiente texto, pasamos a su análisis.
LOCO 4º
….
Y todo aqueste potaje
con esmero cuidará
Pedro Botero: añadiendo
lo que se espera de allá.
Dos clases de gente faltan,
estas no se encontrarán: Padres Jerónimos una.
Y los músicos. No más.
LOCO 1º
¿Y por qué tal excepción?
LOCO 2º
¿Y por qué tanta privanza?
LOCO 4º
Porque unos están en fiesta
y los otros siempre en granja.


Sobre Pedro Botero y sus calderas infernales ya realicé anteriormente el análisis.
Por “potaje” y “añadiendo lo que se espera de allá”, va referido (hay que leer las estrofas anteriores para aclararlo) a las personas o almas que constantemente entran a formar parte del infierno (Zahúrdas de Plutón), que según López, prácticamente todas.
Y al decir “dos clases de gente faltan” se refiere a los únicos que no van al infierno (siempre hablando de su época y épocas anteriores que conocía por sus estudios de historia), los padres Jerónimos y los músicos. Imagino que en un planteamiento general en el que tanto por un lado como por el otro pueda haber alguna excepción.
Padres Jerónimos
La Orden de San Jerónimo (en latín: Ordo Sancti Hieronymi, sigla O.S.H.) es una orden religiosa católica de clausura monástica y de orientación puramente contemplativa que surgió en el siglo XIV. Siguiendo el espíritu de San Jerónimo y Santa Paula, un grupo de ermitaños castellanos encabezados por Pedro Fernández Pecha y Fernando Yánez de Figueroa resolvieron sujetarse a vida cenobítica y la orden, sujeta a la regla de San Agustín, fue aprobada en el año 1373 por el papa Gregorio XI que residía en Aviñón en el momento. Se trata de una orden religiosa exclusivamente ibérica, puesto que solo se implantó en España y Portugal, y estuvo muy vinculada a las monarquías reinantes en ambos países.
La Orden de San Jerónimo prescribe una vida religiosa de soledad y de silencio, en asidua oración y fortaleza en la penitencia, y trata de llevar a sus monjes y monjas a la unión mística con Dios, consideran que cuanto más intensa sea esta unión, por su propia donación en la vida monástica, mucho más espléndida se convierte la vida de la Iglesia y con más fuerza su fecundo apostolado. La vida del religioso jerónimo se rige por el equilibrio entre oración y trabajo.
La vida cenobítica es una forma de vida monástica caracterizada por la convivencia en comunidad bajo una misma regla, donde los miembros comparten bienes, oración, trabajo y vida diaria, buscando la perfección espiritual y la gloria de Dios. El término proviene del griego koinos bios, que significa "vida en común".
En el siglo XVIII, la Orden de San Jerónimo estaba compuesta tanto por hombres (jerónimos) como por mujeres (jerónimas). Existían monasterios masculinos y femeninos, y ambas ramas formaban parte de la misma familia religiosa bajo la misma espiritualidad y regla monástica. Por tanto, en ese periodo, la orden no era exclusivamente masculina: había también conventos de monjas jerónimas, plenamente constituidos y reconocidos dentro de la orden.
En el siglo XVIII, cuando se utilizaba la expresión "Padres Jerónimos", se hacía referencia específicamente a los miembros masculinos de la Orden de San Jerónimo, es decir, a los monjes o frailes jerónimos. El término "Padres" en el contexto eclesiástico y monástico se empleaba tradicionalmente para designar a los religiosos varones, mientras que las mujeres de la orden eran conocidas como "Madres Jerónimas" o "monjas jerónimas".
La Regla de san Agustín (también realicé un análisis anteriormente, pero vuelo a recordar por si acaso) se refiere al conjunto de normas que Agustín de Hipona, conocido como san Agustín, redactó para organizar la vida de la comunidad cuando fundó el monasterio de Tagaste, en el norte de África, y si bien las elaboró en tres momentos distintos, en el fondo se reducen a una sola.
La regla del santo es la más antigua de Occidente, ya que es del siglo IV d. C. al siglo V d. C. En ella regula las horas canónicas, las obligaciones de los monjes, el tema de la moral y los distintos aspectos de la vida en monacato.
Muchos monasterios africanos adoptaron las reglas de san Agustín. Siglos más tarde fueron también adoptadas por órdenes clericales como los premonstratenses (siglo XII d. C.), los propios agustinos (siglo XIII d. C.) y los dominicos, los mercedarios y los servitas.
Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid
La primera fundación de la Orden de San Jerónimo en Madrid se remonta al año 1464, cuando el rey Enrique IV de Trastámara manda edificar a orillas del Manzanares cerca de los montes del Pardo el llamado Monasterio de Santa María del Paso. Su vida fue breve, apenas 40 años, debido principalmente a su ubicación, su cercanía al río y la insalubridad de sus aguas, provocaban numerosas enfermedades a los monjes, por lo que estos a finales del siglo XV solicitaron a los monarcas su traslado a un lugar más saludable.
El 9 de mayo de 1502 la reina Isabel la Católica concede a los monjes jerónimos de Santa María del Paso un nuevo asentamiento más cercano a la corte, el lugar será conocido desde entonces como el Prado de San Jerónimo.
No tardó este monasterio de San Jerónimo el Real en convertirse en uno de los centros más emblemáticos de la corte. Por un privilegio real se han celebrado en su iglesia, ininterrumpidamente, las solemnes ceremonias de juras de los herederos de la corona de España como príncipes de Asturias, desde la de Felipe II en 1528 hasta la de Isabel II el 20 de junio de 1833. Además, los reyes disponían de un cuarto o aposento, que mandado construir por Felipe II en la parte oriental de la iglesia, servía a los monarcas de lugar de retiro, meditación y duelo en los días de luto familiar. En ella se celebraron durante años las Cortes Españolas y numerosas ordenaciones Episcopales.
Joaquín Asiain (1758-1828) fue maestro de capilla y organista de la Iglesia de los Jerónimos de Madrid. Minué con ocho variaciones para fortepiano, llamado “La polaca”.(Ver vídeo)
Obra que coincide en parte con la de Félix Máximo López “Stracto de la Polaca con 6 variaciones” (ver vídeo), y por otro lado me recuerdan en parte sus variaciones a las de Mozart
“Nueve Variaciones sobre un Minue de Jean Pierre Duport K. 573” (Ver vídeo), cosa que con López no ocurre.
No hay evidencia directa de una relación personal o profesional documentada entre ambos. Los dos fueron organistas y maestros de capilla en Madrid durante el mismo periodo, y compusieron obras para teclado basadas en la forma de la “polaca” o “polonesa”, una danza de moda en la época.
Esta coincidencia sugiere que ambos compositores pudieron inspirarse en una melodía polaca popular o en un modelo común, lo cual era habitual en el ambiente musical madrileño de finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde las danzas europeas y su adaptación al gusto español eran frecuentes.
No hay pruebas concluyentes de que uno copiara al otro, pero sí es claro que ambos recurrieron a la misma fuente temática y compartieron el interés por la variación sobre danzas de moda, integrando elementos españoles como el “volero” o el “afandangado” en sus composiciones. La coincidencia de ambos en Madrid y su condición de organistas y maestros de capilla refuerza la posibilidad de una influencia mutua o, al menos, de un entorno musical común.
[ Un caso similar aunque no con relación directa a los Jerónimos, ocurría con Dionisio Aguado (1784-1849), destacado guitarrista y compositor español que publicase en París y Madrid su pieza “Le Menuet Affandangado” (op. 15), dedicada a François de Fossa, en varias ediciones entre 1834 y 1840, también conocida como “El Minué afandangado”. Esta obra es una de las más reconocidas dentro del repertorio guitarrístico romántico español y muestra la fusión estilística entre el minueto y el fandango, característica de la época. Lo cual pudo tener influencia de Félix Máximo López y su Minuet afandangado con seis variaciones en Sol menor.
Ambas piezas:
· Comparten la fusión estilística entre el minueto y el fandango, característica de la época.
· Presentan un enfoque virtuosístico y ornamental, aunque cada una adaptada a su instrumento (guitarra en Aguado, teclado en López).
Sin embargo, la obra de Aguado no es un tema con variaciones como tal, sino una pieza única de carácter mixto, pero estilísticamente y en espíritu, está más cerca del Minuet afandangado con 6 variaciones en Sol menor que de la otra colección de variaciones de López, ya que ambas exploran el mismo tipo de cruce de géneros y ambiente español. ]
No existía una convención formal periódica o reunión institucionalizada a nivel nacional entre maestros de capilla y primeros organistas en la España de los siglos XVIII y principios del XIX. Sin embargo, sí había una intensa comunicación y movilidad entre estos músicos, especialmente en las grandes ciudades y catedrales. Los maestros de capilla y organistas solían interactuar en el contexto de sus funciones diarias, colaborando en la organización musical de la liturgia y en la gestión de las capillas musicales.
Las ordenanzas y reglamentos internos de cada capilla o catedral regulaban la relación entre estos cargos, estableciendo la obligación de asistir, colaborar y comunicarse para el buen funcionamiento del servicio musical. Además, la movilidad laboral -el traslado de músicos de una iglesia a otra en busca de mejores condiciones- favorecía el contacto y el intercambio de ideas y repertorios.
En resumen, aunque no existían congresos ni reuniones oficiales como las actuales, la interacción profesional era constante por razones laborales, artísticas y administrativas.
Hoy día, los últimos "Jerónimos" resisten en España. El único monasterio del mundo de esta Orden dedicado a la clausura se encuentra en Segovia, el Monasterio de Santa María del Parral. En total siete monjes.
Vinculación entre el Monasterio de Santa María del Parral y la Real Capilla desde el siglo XVI
*Contexto histórico y fundacional*
El Monasterio de Santa María del Parral fue fundado en 1447 por el entonces príncipe Enrique IV y el marqués de Villena, Juan Pacheco. La bula fundacional, otorgada por el papa Nicolás V, equiparaba sus privilegios a los del monasterio de Guadalupe, y la comunidad inicial procedía precisamente de Guadalupe, lo que marcó una fuerte impronta jerónima en su organización y liturgia. Desde sus orígenes, el monasterio estuvo ligado a la nobleza y a la monarquía castellana, en particular a la figura de Enrique IV, quien lo concibió como lugar de retiro espiritual y panteón familiar.
*La Real Capilla y su relación con El Parral*
A partir del siglo XVI, la denominación “Real” en el Monasterio de Santa María del Parral subraya la protección y patronazgo directo de la Corona. Esta vinculación se materializó en varios aspectos:
- El monasterio fue considerado “Real” por su fundación regia y por acoger enterramientos de miembros de la nobleza y servidores de la monarquía, como el propio Juan Pacheco y su esposa María Portocarrero, cuyos sepulcros presiden la capilla mayor junto al gran retablo renacentista del siglo XVI.
- El modelo de la capilla mayor y su disposición funeraria anticipan el esquema que más tarde se desarrollaría en la Real Capilla de El Escorial, también jerónima y bajo patronazgo real. Así, El Parral se convierte en un precedente arquitectónico y simbólico de la vinculación entre la Orden Jerónima y la realeza española.
- La protección real garantizó al monasterio privilegios, rentas y exenciones, y le permitió mantener una posición destacada dentro de la red de monasterios jerónimos, con frecuentes visitas de miembros de la familia real y la nobleza.
*Funciones y simbolismo*
La relación con la Real Capilla no solo fue formal o honorífica, sino que implicó funciones litúrgicas y de representación:
- El monasterio, como sede de una comunidad jerónima, estaba encargado de orar por la monarquía y sus difuntos, función propia de las capillas reales.
- La capilla mayor, concebida como panteón, reforzaba el carácter de mausoleo regio y noble, en paralelo a otras fundaciones reales de la época.
*Conclusión*
Desde el siglo XVI, el Monasterio de Santa María del Parral se consolidó como un espacio bajo patronazgo real, con funciones y simbolismo equiparables a los de una Real Capilla: lugar de enterramiento de la nobleza ligada a la Corona, centro de oración por los monarcas y referente arquitectónico para futuras fundaciones reales como El Escorial. La denominación “Real” y su estrecha relación con la monarquía castellana marcaron su historia y su papel en la red de monasterios jerónimos de España.
Los músicos
Los hábitos de trabajo de los maestros de capilla y primeros organistas en la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX eran muy exigentes y multifacéticos:
Maestros de capilla:
· Dirigían y gestionaban la capilla musical, encargándose de ensayar y dirigir a cantores e instrumentistas en las ceremonias religiosas.
· Componían la mayor parte de la música religiosa del calendario litúrgico, tanto en latín como en castellano, y debían crear obras nuevas para festividades señaladas.
· Formaban y educaban a los niños cantores en canto, contrapunto, práctica instrumental y, a veces, composición; a menudo, estos niños vivían en casa del maestro.
· Custodiaban el archivo musical, reclutaban músicos y mantenían el orden y la disciplina del grupo.
· Enseñaban también a otros miembros de la iglesia interesados en la música.
· Participaban en la selección de nuevos músicos y gestionaban las necesidades artísticas de la institución.
Primeros organistas:
· Tocaban en los oficios religiosos, acompañando al coro y a los solistas, y a veces interpretaban piezas a solo.
· Colaboraban estrechamente con el maestro de capilla en la preparación de la música y en los ensayos.
· En instituciones importantes, como la Real Capilla, había varios organistas con funciones bien definidas y turnos de trabajo, dada la intensidad de la actividad musical.
· Además de su labor litúrgica, participaban en la vida musical de la corte, el teatro y la música de cámara.
Ambos cargos requerían una dedicación casi total, incluyendo la composición, la docencia, la gestión y la interpretación musical, y eran considerados puestos de gran prestigio y responsabilidad en la vida eclesiástica y cultural de la época.
Los maestros de capilla y primeros organistas debían mantener una formación continua, y ampliar su cultura para desempeñar sus cargos con excelencia. Sus hábitos de estudio y actualización incluían:
· Estudio constante de música: Debían dominar la composición en diversos géneros, tanto sacros como profanos, y estar al tanto de las novedades musicales españolas y europeas, lo que implicaba analizar obras de otros compositores y adaptar innovaciones estilísticas.
· Formación en historia, teología e idiomas: La educación de estos músicos era integral; muchos estudiaban latín y teología para entender la liturgia y los textos que debían musicalizar. El conocimiento de idiomas y cultura general era valorado para acceder a los puestos más prestigiosos.
· Acceso a bibliotecas: Aunque no existían horarios fijos para el estudio en la Biblioteca del Palacio Real u otras bibliotecas, los músicos de alto rango en Madrid, como los de la Real Capilla o los Jerónimos, sí tenían acceso a archivos y bibliotecas eclesiásticas y cortesanas, donde podían consultar tratados de música, partituras, libros de historia y teología. El acceso dependía del rango y las relaciones personales, más que de una normativa explícita.
· Actualización profesional: Participaban en oposiciones y exámenes rigurosos, que exigían demostrar habilidades en composición, interpretación y conocimientos teóricos. Además, la movilidad entre catedrales y la interacción con otros músicos facilitaban el intercambio de ideas y la actualización continua.
Todo esto, sumado a las obligaciones familiares y personales, dejaba muy poco tiempo libre para el ocio o las fiestas. Además, el entorno eclesiástico imponía normas de conducta estrictas, que limitaban la participación en actividades consideradas poco apropiadas para sus cargos.
Por supuesto, podían disfrutar de momentos de esparcimiento y socialización, pero siempre dentro de límites prudentes y respetando su posición y reputación. En definitiva, su vida era de gran dedicación y compromiso, con un equilibrio muy cuidadoso entre trabajo, familia y ocio.
Músicos importantes surgidos de la Real Capilla de El Escorial
La Real Capilla de El Escorial, vinculada históricamente a la monarquía española y a la Orden jerónima, ha sido un centro fundamental para el desarrollo de la música sacra y de cámara en España. A lo largo de los siglos, de su entorno han surgido músicos y compositores de gran relevancia, tanto en el ámbito litúrgico como en el profano, gracias al mecenazgo real y a la intensa vida musical que propiciaba la corte.
Algunos de los músicos más destacados asociados a la Real Capilla de El Escorial son:
Mateo Romero (c. 1575-1647): Considerado la principal figura musical de la corte española en las primeras décadas del siglo XVII. Fue maestro de la Capilla Real y uno de los introductores del estilo moderno en España, además de maestro de cámara y profesor de música de Felipe IV.
Carlos Patiño (1600-1675): Maestro de la Capilla Real, consolidó el estilo barroco en la música religiosa española y fue una figura clave en la transición hacia nuevas formas musicales en el siglo XVII.
Sebastián Durón (1660-1716): Maestro de la Capilla Real durante el reinado de los primeros Borbones, tuvo que exiliarse por motivos políticos. Su música marcó el pulso litúrgico de la época y es uno de los grandes nombres del barroco español.
José de Torres (1670-1738): Instrumentista y compositor de la Capilla Real, destacado por su labor en la música sacra y su influencia en la evolución musical del periodo.
Antonio Literes (1673-1747): Otro de los grandes instrumentistas de la Capilla, conocido por sus aportaciones a la música escénica y religiosa.
Félix Máximo López (1742-1821): Organista y compositor de la Capilla Real durante más de 45 años, sirviendo a varios monarcas. Es uno de los exponentes más importantes de la música para tecla en España en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Sus hijos, Ambrosio López y Miguel López Remacha, también fueron músicos de la Capilla y continuaron su legado.
Padre Antonio Soler (1729-1783): Aunque más conocido por su labor en el Monasterio de El Escorial, fue discípulo de José de Nebra (vicedirector de la Real Capilla) y figura clave en la música de tecla y de cámara, especialmente vinculado a la Casita del Infante, donde se celebraban conciertos privados para la familia real.
Estos músicos, junto a otros instrumentistas y cantores formados en el Colegio de Niños Cantores del Escorial, contribuyeron decisivamente al desarrollo de la música española y dejaron un legado que abarca desde el Renacimiento al pre-clasicismo. La Real Capilla de El Escorial fue, por tanto, un semillero de talento y un referente en la historia musical de España.
CONCLUSIÓN
A pesar de la aparente comicidad de la obra, esto sirve de escudo para que López pueda expresar sus opiniones reales (siguiendo el formato cultural que los antiguos ya empezaron a preparar en España). Esto es, en mi punto de vista, lo dice en serio. Un mundo condenado, donde sólo hay dos clases de personas que se salvan, los Padres Jerónimos, y los Músicos.
Luego realiza un par de preguntas en las cuales puede ser que desvele algo el misterio, su mensaje oculto.
Porque son excepcionales, una. Una orden religiosa comprometida al máximo con su espiritualidad y reglas, tal que es escogida por López como el primer ejemplo. Y los Músicos, porque también requieren ese tipo de vocación totalmente implicados en esa Fe, y realmente son percibidos por López como una élite social en el sentido de preparación y formación, entrega, talento, categoría humana.
Y por el trabajo, dos. Esa privanza de fiestas y vida frívola, para ser dedicados en cuerpo y alma a su tarea, su estudio e investigación, la continuada misión de formación y la obligación auto-personal por enseñar a nuevos participantes de ese mundo de culturas de alto nivel.
Resumiendo, la excepcionalidad reconocida, con el trabajo de altura, tanto moral, como de fe y de vocación.








La Orden de San Jerónimo fue siempre una orden de clausura monástica y de orientación contemplativa, dedicada a la vida de oración, silencio y penitencia en comunidad. Desde su fundación en el siglo XIV, los monjes jerónimos vivieron bajo una regla de vida cenobítica, siguiendo la Regla de San Agustín, y se caracterizaron por su vida de clausura estricta, con un equilibrio entre oración y trabajo.
Aunque en algunos momentos históricos los jerónimos tuvieron presencia en ciudades fuera de la península ibérica (como su traslado temporal a Génova en el siglo XV), su espíritu y práctica monástica siempre fue la de una vida recogida y apartada del mundo, propia de la clausura.
Actualmente, la rama masculina de la orden sobrevive con…
Los Jerónimos tuvieron vinculación con la Inquisición, aunque de manera particular y no como protagonistas de la Inquisición española general.
Tribunales internos jerónimos: Dentro de la propia Orden de San Jerónimo existía un tribunal especial, conocido como la "Inquisición jerónima", encargado de juzgar causas internas de sus miembros. Este tribunal no era exclusivo ni completamente independiente, ya que en ocasiones los procesos de los monjes jerónimos también eran remitidos al tribunal de la Inquisición de Toledo. El monasterio de San Bartolomé de Lupiana, cabeza de la orden, ejercía un papel central en estos juicios internos, donde los procesos se examinaban y se dictaban sentencias por parte del padre general y el capítulo privado de la orden.
Relación con la Inquisición española: La…
La persecución política de la Orden de los Jerónimos en el siglo XIX no fue dirigida específicamente contra ellos, sino que formó parte de una política general contra las órdenes religiosas en España y Portugal. Esta persecución tuvo varias causas principales:
Desamortización y exclaustración: La Desamortización de Mendizábal (1835-1836) supuso la expropiación de los bienes de las órdenes religiosas y la expulsión de los monjes de sus monasterios, afectando gravemente a los jerónimos y provocando la práctica desaparición de su rama masculina. Esta medida respondía al deseo del Estado liberal de obtener recursos económicos y reducir el poder de la Iglesia sobre la propiedad y la vida pública.
Motivaciones económicas y sociales: La Iglesia poseía una parte significativa de la riqueza nacional,…
La práctica desaparición de la Orden de los Jerónimos, en contraste con la continuidad y presencia de los agustinos, se debe principalmente a factores históricos, políticos y sociales, no a una sustitución directa entre ambas órdenes.
Causas principales de la desaparición de los Jerónimos:
Desamortización de Mendizábal (1835): Esta medida supuso la expropiación y supresión de todos los monasterios jerónimos en España, expulsando a los monjes y dejando la orden sin bienes ni comunidades estables. La orden masculina quedó totalmente suprimida y sus monasterios fueron abandonados, vendidos o reutilizados para otros fines.
Expulsión de órdenes religiosas en Portugal (1833): Los monasterios jerónimos en Portugal también fueron expropiados, eliminando la presencia de la orden fuera de España.
Dificultad en la restauración: Aunque hubo intentos…
Durante el siglo XVI, la Orden de San Jerónimo alcanzó su máximo esplendor en la Península Ibérica, con numerosos monasterios e iglesias repartidos por España y Portugal. A continuación un listado de algunos de los monasterios e iglesias más destacados que pertenecieron a la Orden de San Jerónimo en ese periodo, subrayando su relevancia histórica y artística.
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres)
Este monasterio fue uno de los centros más emblemáticos de la orden jerónima y símbolo de su prestigio. Fundado en el siglo XIV y ampliado en el XVI, fue un importante foco religioso, cultural y artístico. Su vinculación con la monarquía y su papel en la evangelización de América lo convierten en un referente del…